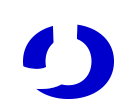by durito | Ene 19, 2023 | actualidad |
Azahara Palomeque
Gonzalo Torné (Barcelona, 1976) es uno de esos escritores más preocupados por la artesanía de la palabra, la lectura y la creación sosegadas que por los focos y la promoción continua. Ganador del Premio Jaén por su primera novela, Hilos de sangre (2010), desde entonces ha publicado tres más, siendo quizá la más conocida El corazón de la fiesta (2020), aunque mi favorita es Divorcio en el aire (2013), una historia matrimonial de tintes proustianos en la que destaca también el humor. De hecho, el humor parece conformar no solo un ingrediente esencial en sus textos, sino un modo de ser, como demuestra a menudo en sus comentarios de Twitter.
Defensor acérrimo de la imaginación, ha publicado recientemente el ensayo La cancelación y sus enemigos (2022) en los conocidos cuadernos de Anagrama, donde no ha podido prescindir de uno de sus personajes, Clara Montsalvatges, aunque (en teoría) se trate de una obra de no ficción. Aquí discute un tema candente de la literatura actual: ¿qué hacer con los autores –y otros personajes públicos– que se quejan de ser “cancelados” mientras reciben premios y aparecen en todos los medios? ¿Favorece la rabia del público lo que Torné llama ‘cancelación positiva’, esto es, que solo se escriba de asuntos que no ofenden? De eso y más hablamos en esta entrevista.
¿Cuándo empezó a reflexionar sobre la “cultura de la cancelación” y por qué le interesaba escribir este ensayo? Cuénteme cómo fue el proceso de escritura, incluida la decisión de darle forma epistolar y acudir a Clara Montsalvatges.
La primera parte del ensayo parte de un interés por distinguir “cancelación” de “censura”, y también por señalar hasta qué punto se habla de cancelación para desactivar la crítica legítima, sobre todo cuando viene de espacios “nuevos” como las redes. El artículo tuvo una resonancia inesperada y en Anagrama me pidieron escribir un cuaderno. Decidí partir de la “emancipación de las audiencias”, que me parece un fenómeno interesante y discutible, pero al avanzar me sentía muy incómodo “pontificando”. Así que recurrí a mi buena amiga, y protagonista de mis novelas, Clara Montsalvatges, para que me diera réplica y articular una conversación en torno a estas y otras cuestiones como la “cancelación positiva” o la “cancelación interior”.
En el fenómeno llamado “cancelación” parece haber varias ramificaciones: están los muy privilegiados que se quejan de que se les critique, pero no necesariamente pierden los privilegios. De alguna manera, se apropian de mecanismos de defensa propios de la víctima, sin serlo. ¿Cree que esto puede afectar a cómo vemos a las “víctimas” reales; es decir, a personas vulnerables que sí que sufren acoso en redes o incluso físico? ¿Cómo está alterando la categoría de “víctima” el fenómeno de la cancelación?
El de la víctima plantea un estatus un poco cruel: favorece a quien simula serlo y perjudica a quien de verdad lo es. Para el primero es un disfraz, para el segundo una condición no solicitada ni merecida que penetra a mucha profundidad en su vida. El doble salto de esta perversidad sucede cuando quienes simulan ser víctimas atribuyen a las auténticas víctimas una hipocresía y un ventajismo que solo es suyo. En casos extremos (Trump, un director que rueda cada año, columnistas bien asentados) la trampa parece bastante clara de reconocer. El asunto se vuelve más problemático en las zonas intermedias. Creo que ayudaría que no fingiéramos unos privilegios cosméticos (tipo poder comprar un libro o poder pagar a duras penas un alquiler o haber ganado una beca), ni ofreciéramos nuestras dificultades de andar por casa como garantía y sustento de nuestras obras. No significarnos en la medida de lo posible como víctimas y privilegiados ayudaría a oxigenar el espacio.
Una de sus conclusiones es que “vivimos en la Edad de Oro de la libertad creativa”. Se puede escribir y decir prácticamente todo, afirma; si no te lo acepta una editorial, te lo aceptará otra. Sin embargo, parece estar hablando de creadores ya consagrados o con cierto capital económico o social. La primera cancelación que yo encuentro son las puertas cerradas de los circuitos culturales a quien tradicionalmente no ha tenido acceso, por cuestión de clase, falta de contactos, etc. ¿Cómo podría integrar este fenómeno con las reflexiones de su ensayo?
Creo que hay que distinguir la emisión libre de contenidos de la oportunidad, la propagación y el acceso. En los tres casos vivimos una edad de oro, pero los matices son distintos. Me parece evidente que nunca antes habíamos estado más libres de inquisiciones y trabas a la libertad de expresión. En cuanto a la oportunidad, jamás tantas personas habían sabido leer y escribir, ni podían acceder a estudios superiores, no digamos ya a bibliotecas y espacios para publicar y contrastar ideas. Esto también me parece complicado de discutir.
En cuanto a la propagación, no creo que afecte a la expresión libre. Las relaciones entre ejemplares vendidos y atención (ya no digamos calidad de atención) es perversa. Creo que Proust vendió 200 ejemplares del primer volumen de su novela, autopublicada para mayor chiste, y tiene toda nuestra atención; mientras que a algunos autores superventas no los escucha nadie. Confundir la propagación con la libertad de expresión es peligroso, conviene proteger ambas instancias de contagios mutuos para entendernos.
El problema del acceso es más delicado y mis propias ideas han cambiado. Cuando se trata de literatura después de siete años filtrando cuatro o cinco premios literarios al año doy testimonio (parcial, por supuesto) de que las novelas que dan unos mínimos terminan, salvando casos excepcionales, encontrado su camino. Supongo que el incremento casi exponencial de editoriales todavía facilita más las cosas. Uno puede impacientarse, asistir a muchos enchufes e injusticias… pero al fin de cuentas solo necesitas un bolígrafo y un papel, y una cantidad de horas de las que es realmente muy complicado no disponer. Existirán casos, y son de lamentar, pero no dan un vuelco a que nunca había existido tanta disponibilidad para decir lo que uno quiere, ni tantas oportunidades para tantas personas.
Pero te digo todo esto pensando en términos literarios; las condiciones de producción del cine, del teatro, la danza o la música son otras, y aquí si considero decisiva la objeción del acceso, porque sin dinero no hay obra. Aunque desconozco por completo cómo funcionan estas industrias, sospecho que el volumen de ingresos familiares y los contactos juegan un papel más desequilibrante.
Me interesa también destacar las normas de un mercado voraz que crea y consume literatura y arte a ritmo acelerado. Esto afecta a los contenidos: no solo su aspecto moral, sino el tiempo de producción, la obsolescencia programada (un libro ya no es “tendencia” ni un año), la calidad del pensamiento si hay poco lugar para la reflexión, etc. ¿Cancela esto las obras en algún sentido?
Bueno, niego un poco la mayor. Sobre el aspecto moral y político, el mercado ha dado sobradas muestras de ser capaz de absorberlo todo. En realidad, el mercado está viajando hacia cualquier escritor, deseando darse un banquete. El mercado y, cuidado, también las instituciones públicas, los brazos blandos del poder. En un parpadeo pasas de promesa contestataria a estar en el Cervantes, festivales, de palmero en premios dudosos y ganando becas de bancos. A mí me parece muy bien que uno se integre en el “grotesco papelón del literato”, pero hay que ser consecuente con el no de cada sí, y no se puede criticar la velocidad del mercado cuando estás corriendo en su rueda. Los problemas que señalas quedan muy mitigados cuando uno no es tanto un escritor de “carrera” (y de mercado) como un escritor de “obra”, porque de manera bastante misteriosa la obra se filtra despacio, y va llegando a sus lectores y asociándolos. Hay una porosidad extraña, casi escandalosa, y no siempre sale bien, ¡no sale bien casi nunca!, pero ocurre: los libros se abren paso.
Dice: “No creo que pueda existir un lector capaz de leer sin atender a las cuestiones morales-históricas que plantea una obra contemporánea sobre un asunto que le afecta”. Estoy de acuerdo. Es más, yo creo que ese lector también atiende las cuestiones morales-históricas de las obras antiguas, por eso los relatos de La Conquista quizá nos parezcan crueles. Hay voces que apuntan a dejar la moral actual de lado, olvidar el “presentismo”. Pero, ¿cómo se hace eso? Los valores morales que tenemos son por defecto los de ahora.
La pregunta es compleja y está sujeta a matices. Por un lado, está la carga política de las obras, que está ahí, y que es imposible obviar, porque forman parte de su tema. ¿Cómo se puede leer a Tolstoi sin “ver” el problema de la emancipación de los siervos o a Dickens sin “ver” las condiciones esclavistas de la industrialización? Es una cosa rarísima y ridícula. Es como pedirle a una persona que vaya a un museo y no vea el azul, o que en concierto no escuche la percusión. Así que lo de la dimensión autónoma del arte es un corro de la patata para alelados; es de una evidencia atronadora que el arte de todos los tiempos disputa el sentido del mundo nuestro de cada día. Lo que pasa es que los contenidos se atenúan a medida que se alejan de nosotros. A Valle-Inclán le preocupa mucho la dimensión política y moral de las guerras carlistas, a mí me da un poco igual.
Otro asunto es cuando en las obras encontramos afirmaciones que se han vuelto políticas o inmorales con el tiempo. Las cosas que le pasan a Aristóteles con las mujeres, las caricaturas que Shakespeare hace con los judíos… Cuesta mucho pasarlas por alto. ¿Destruyen la obra? Pues no, pero tampoco tengo que darles la razón, puedo articular un juicio que diga: “qué bien El Mercader de Venecia, pero qué torpe Shakespeare con Shylock, qué torpe”. No hay ninguna necesidad de destruir una obra o considerarla perfecta, disponemos de toda una gama de modulaciones intermedias.
En el caso contemporáneo es de cajón. Javier Cercas dice a menudo que a él le interesan las preguntas y que escribe novelas sin ideología, pero luego, cito a Andreu Jaume, que lo señala con mucha sagacidad y gracia: “Al final de Anatomía de un instante, por ejemplo, los españoles descubríamos a Suárez como nuestro padre putativo y el golpe de Estado suponía el verdadero final de la guerra civil, un conflicto que a su vez había quedado resuelto en Soldados de Salamina.”. Pues, hombre, cómo vamos a dejar de lado la moral y la historia si usted no para de manosearla.
Vuelvo a la libertad creativa. Cierto que existe, pero hoy en día toleramos menos abusos “textuales” porque la sensibilidad contemporánea ha cambiado con el feminismo, el antirracismo, el ecologismo… Jameson decía que en los años 60 los “Otros” se volvieron personas, y eso afecta a su representación. Ese margen de tolerancia modificado, ¿cómo influye en las obras? ¿Hay más ‘cancelación positiva’?
En lo que yo insistiría mucho es en la distancia que va de la libertad a la crítica. La libertad depende de la emisión y no de la recepción. La emisión libre de una obra no queda en entredicho por mucha crítica negativa que le caiga. En esto debemos ser muy estrictos. La libertad del escritor, del cineasta y del columnista termina cuando publica, y luego empieza la libertad del público de decirle que lo suyo es maravilloso o una porquería.
Lo que ha cambiado es la correlación de fuerzas. Cada vez hay más perspectivas críticas y espacios desde donde ejercerla, y cada vez menos capacidad de resistencia a las críticas, pieles más finas. Esta indefensión ante la crítica provoca dos reacciones paralelas: la “cancelación positiva”, un intento de congraciarse con las corrientes más críticas planteando de manera abierta y lisa todo lo que esperan, y la “cancelación interior” que es una suerte de enfurruñamiento que te lleva a callar para que no te crujan. Aunque este es un objeto teórico, porque las supuestas víctimas de la autocensura no callan ni debajo del agua.
Mi posición, aunque no me la hayas preguntado, es que uno debe escribir lo que le parece, pensando mucho lo que dice por el bien de la obra, y sin pensar apenas en lo que dirán. Parafraseando a mi amigo Santiago Gerchunoff: “Uno dice lo suyo, otros le responden, se llama democracia, y es maravilloso”.
Pregunta filosófica: ¿cree que la ausencia de futuro (guerra, cambio climático, etc.) puede afectar a la actividad creativa? Me parece que todo artista ha tenido siempre cierta ambición de inmortalidad, pero igual en 100 años no queda un humano por estos lares…
Jajaja, puede, puede. La idea de inmortalidad es un espejismo, la raza humana lo tiene complicado para sobrevivir al sol, que es un episodio fugaz de la historia del universo. Lo que el desastre climático amenaza es la idea de posteridad, que es de una duración indefinida y algo intermitente (para el siglo XVIII, Shakespeare no era nadie, ¿quién lee ahora a La Fontaine?). Pero hay una instancia más profunda que anima a la escritura: hacerlo bien. ¿Para quién? Ni para Dios ni para la patria ni para la posteridad. Para nosotros y para los lectores que encontremos, sean 10 o 200.000. En esto, como en casi todo, creo en Naipaul: “En la escritura solo se trata de hacerlo bien, por eso es la profesión más noble”.
Un concepto que me parece fascinante es el de “audiencias emancipadas”, gente que lee, sabe y opina independientemente de lo que diga el crítico de X suplemento cultural. En este sentido, quizá haya habido cierta democratización de la crítica y del arte, en cuanto que ya no dependemos tanto de los círculos hegemónicos. Pero ¡ah! dependemos de las redes sociales. ¿De qué manera el algoritmo de las redes altera esa “democratización”, si cree que lo hace?
No lo sé, yo creo que el TL (que al final es el tuiter de cada uno) es para quien se lo trabaja. Estoy absolutamente seguro de que todo era más cerrado e intelectualmente homogéneo antes de las redes, cuando el mundo se confundía con tu barrio, que ahora. Y no tengo pruebas ni dudas de que la supuesta “crispación” de las redes se debe a que la red ha facilitado traspasar las barreras y entrar en contacto con otras maneras de pensar tan convencidas de tener razón como las nuestras.
Algo que me preocupa es lo que yo considero una despolitización paulatina de los autores y autoras. Involucrarse con alguna “causa” se juzga como una pérdida de legitimidad literaria, lo cual no ocurría antes del giro postmoderno (pensemos en Camus, Sontag, etc.) ¿Estar demasiado politizado te cancela?
Es complicado datar ese giro. En filosofía se da cuando se asume que el sujeto ya no puede ser un garante de la Verdad, que la verdad es ocasional, parcial, cambiante, dependiente de las circunstancias y del observador. Desde ese punto de vista, la literatura ha sido “posmoderna” desde siempre. Ofrece un surtido de verdades situadas y en contraste. El problema de la novela es el sentido. Y lo que ofrece es una representación. Para mí es completamente independiente del interés literario la causa a la que se adscribe a título civil su autor. Y no percibo que haya ido a menos la cantidad de artistas que abordan un contraste moral y artístico con el mundo. Pero supongo que es complicado de medir.
Actualización 19 de enero a las 0.43 h.
La entrada Gonzalo Torné: “Cada vez hay menos capacidad de resistencia a las críticas, pieles más finas” se publicó primero en lamarea.com.
by durito | Ene 19, 2023 | actualidad |
Manuel Ligero
Mañana, jueves 19 de enero, los sindicatos franceses tienen una prueba de fuego. Se ha convocado una huelga general, acompañada por manifestaciones en todo el país, para protestar por la subida de la edad de jubilación: de los 62 a los 64 años. Para el Gobierno francés, la medida es inevitable por el déficit en los ingresos que prevé durante la próxima década. Para la inmensa mayoría de mortales significa, simple y llanamente, dos años menos de vida. ¿Estarán las movilizaciones a la altura del reto? ¿Dejarán pequeñas las demostraciones iniciadas por los chalecos amarillos hace cuatro años? Nadie lo sabe todavía.
Si uno atiende a los canales mainstream, se suceden expertos hablando sobre la inevitabilidad de la reforma, los franceses lo entenderán, se comportarán como adultos y aceptarán seguir trabajando dos años más. En cambio, si se leen los medios alternativos, las webs sindicales y las redes sociales, parece que Francia arderá mañana de punta a punta.
El argumentario macronista presenta la medida como una amarga obligación: «A ningún gobierno le gusta reformar las jubilaciones, pero nuestro papel es el de asegurar el sistema de pensiones para los franceses. Y si no lo hiciésemos, en cinco o diez años, con 10.000 millones de déficit por año, vendrían a decirnos: no habéis reformado nuestras pensiones y hoy no están aseguradas. Y ustedes nos lo reprocharían», decía el portavoz gubernamental, Olivier Véran.
La retórica paternalista (esa especie de «hoy os duele pero mañana nos lo agradeceréis») no ha sido, obviamente, bien recibida por las personas afectadas. Pero lo que ha desatado verdadera ira son las opiniones de determinados defensores de la reforma (todos ellos pertenecientes a clases acomodadas) relativizando la dureza de los actuales trabajos manuales.
Marc Ferracci, diputado de Renacimiento (la nueva marca política de Emmanuel Macron), llegó a decir en un debate en France 5 que los alicatadores tienen hoy un trabajo más llevadero puesto que «cuentan con protecciones para las rodillas que no existían hace 15 o 20 años». En la misma línea se expresaba François Patriat, antiguo ministro socialista hoy enrolado en las filas del partido de Macron. «En mi pueblo, hace años, tenía un vecino albañil que trabajaba cubriendo tejados. Y me decía: ‘Ya no puedo. Ya no puedo subir a los tejados como lo hacía antes’. Pero la naturaleza del trabajo hoy en día no es la misma. Los transportistas, los techadores, la gente que se dedica a las obras públicas están equipados de exoesqueletos, de nuevos materiales… Hoy, la penosidad [del trabajo] no es la misma», afirmó en France Info.
El hecho de ver a personas como Ferracci o Patriat, que es probable que nunca hayan embaldosado un suelo ni arreglado un tejado, hablar con suficiencia de este tipo de trabajos ha movido el eje ideológico del debate: lo que en principio era una cuestión de finanzas públicas ha acabado por reavivar la lucha de clases.
Todos a una
Es realmente difícil que todos los sindicatos franceses se pongan de acuerdo en algo. Su historia está marcada, desde la fundación de cada uno de ellos, por desacuerdos y escisiones. Pues bien, la medida anunciada el 10 de enero por la primera ministra, Élisabeth Borne, lo ha conseguido. CGT, Fuerza Obrera, Solidaires, Cfdt, la Federación Sindical Unitaria (educación), UNSA (sindicatos autónomos), hasta la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, todos, absolutamente todos, se han unido en contra de la reforma de las pensiones. Se espera que la huelga tenga mañana un seguimiento masivo. Las manifestaciones, a tenor del mapa proporcionado por los convocantes, dejarán en el Hexágono muy poco espacio sin recorrer.
Voir en plein écran
Las encuestas coinciden mayoritariamente con la postura de los sindicatos. Según un sondeo de la empresa Ifop, el 68% de la población francesa «es hostil a esta reforma de las pensiones». Otro estudio de Elabe (realizado para BFMTV, una televisión con un marcadísimo perfil conservador), indica que el 59% se opone a la medida; el porcentaje sube hasta el 67% cuando se les pregunta a los trabajadores y trabajadoras en activo. La encuesta de Odoxa (para el diario Le Figaro, buque insignia de la prensa francesa de derechas) ofrece lecturas algo contradictorias: el 52% se opone a la reforma pero el 65% apoya las manifestaciones de este jueves. Y no se prevén manifestaciones apacibles precisamente.
Pararán las escuelas y las fábricas, las oficinas y los transportes públicos. Pero hay una medida coercitiva que destaca sobre todas las demás: la sección de minas y energía de la CGT ha anunciado posibles cortes selectivos de electricidad en las casas de los diputados favorables a la reforma.
El tema de la edad de jubilación ha sido central en la política francesa durante las últimas décadas. Desde los tiempos de Nicolas Sarkozy (que ya en 2010 retrasó el retiro oficial dos años: de los 60 a los 62) se viene repitiendo el mantra de que «si vivimos más tiempo, hay que trabajar más tiempo». El concepto ha sido adoptado por todos los políticos conservadores, desde Macron a Valérie Pecresse. La única que se ha desmarcado ha sido la ultraderechista Marine Le Pen. Fiel a su estilo populista, ha querido subirse a la ola de descontento y califica la reforma como «una estafa».
La otra frase que se repite, de clara inspiración thatcherista, es que «no hay alternativa». ¿Pero es verdad? Ya son quince años de malos augurios en los que se han sucedido una crisis económica, una pandemia y una guerra en Europa que ha conmocionado los mercados energéticos. Todo eso sin contar la emergencia climática. Los efectos, en todos los casos, han sido positivos para las grandes fortunas. Y ahí es donde apuntan los críticos de la reforma.
Las alternativas
Desde su llegada al palacio del Elíseo en 2017, la política económica de Macron se ha basado en una reliquia ideológica de la era Reagan: el efecto derrame. Según esta teoría, perdonando impuestos a los ricos, estos gastarían más e invertirían más, con lo que ese dinero se derramaría sobre toda la sociedad en su conjunto. El premio Nobel Paul Krugman lo llama una «idea zombi» y asegura que en Estados Unidos nunca funcionó. En la Francia de Macron, por supuesto, tampoco lo ha hecho.
El sindicato Solidaires ha cifrado en 60.000 millones de euros al año lo que el tesoro francés ha dejado de ingresar por la supresión o la reducción estructural de impuestos a los ricos durante el primer mandato de Macron. A eso hay que sumar las ayudas que el Estado francés reparte, sin ninguna contrapartida, entre las grandes empresas: 157.000 millones al año, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales .
Nan mais nous, on n’y comprend rien. C’est pour ça… #TropSubtil#retraite #retraites #RéformedesRetraites #pauvreté #borne #Macron #RetraiteA60Ans #ReformesDesRetraites ?? Source : @Mediapart Pour financer ma retraite ??? https://t.co/0masgFkbV8 https://t.co/Bdl25Xfknr pic.twitter.com/qUJMZX31d6— Allan BARTE (@AllanBARTE) January 12, 2023
«¡Ustedes, los pobres, no entienden nada de economía! ¡Encontrar 10.000 millones de euros para sus pensiones es imposible!».Viñeta del dibujante Allan Barte
El sistema de pensiones francés, tal y como explicaba la primera ministra en France Info, está basado en la solidaridad intergeneracional: lo que los trabajadores activos aportan a los pensionistas. «Y esta relación no ha dejado de bajar. En 2005 teníamos dos activos por cada jubilado. Hoy tenemos 1,7 trabajadores activos por cada jubilado. Mañana será 1,5. (…) Si no queremos dejar una deuda sobre las espaldas de las generaciones futuras y si no queremos bajar las pensiones, hay que trabajar más tiempo», decía Borne.
Según el ministro de Economía, Bruno Lemaire, esta reforma aportará 17.700 millones de euros a la caja de las pensiones en 2030. Así, trabajando más, podrían enjugarse los famosos 10.000 millones de déficit proyectados por el Consejo de Orientación de las Pensiones (que prefiere hablar de porcentaje del PIB y no de millones: un -0,4 % del PIB en 2027). ¿Pero y si los ricos volvieran a pagar más impuestos? ¿Qué pasaría?
Según el último informe de Oxfam Francia, tasar al 2% la fortuna de los milmillonarios bastaría para enjugar el déficit asociado a las pensiones. La propuesta es bien modesta si se compara con la de Thomas Piketty. Respecto a la reforma de las pensiones, el célebre economista cree que Macron «vuelve a equivocarse de época» y que habría que establecer un impuesto del 50% a las 500 mayores fortunas de Francia. Eso, asegura, serviría para ingresar 400.000 millones en las arcas públicas.
Así, los alicatadores podrían jubilarse cuando les tocara. Incluso antes. Con o sin protecciones en las rodillas.
La entrada Francia se prepara para la guerra de las pensiones se publicó primero en lamarea.com.
by durito | Ene 18, 2023 | Assange |
CourageA
Ir a la fuente
by durito | Ene 18, 2023 | actualidad |
econoNuestra
El ciclo de gobiernos ultraliberales en América Latina ha empezado a remitir en los últimos años y soplan vientos de cambio, de esperanza e ilusión para las mayorías sociales de esta castigada región, la de mayor desigualdad social del mundo. El analista Roberto Montoya aborda este tema en un nuevo vídeo de #econoNuestra.
La entrada Videoblog econoNuestra #33 | El desafío de los nuevos progresismos latinoamericanos, con Roberto Montoya se publicó primero en lamarea.com.
by durito | Ene 17, 2023 | actualidad |
La Marea
La actual desaceleración económica mundial obligará a más trabajadores y trabajadoras a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados y carentes de seguridad laboral y protección social, lo que acentuará las desigualdades exacerbadas por la crisis de la COVID-19. Son las principales conclusiones de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según la investigación, titulada Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2023, se prevé que el empleo a escala mundial registre únicamente un aumento del 1% en 2023, menos de la mitad del aumento registrado en 2022. Se prevé asimismo que el desempleo a escala mundial aumente levemente en 2023, en unos tres millones, hasta alcanzar 208 millones de personas desempleadas (valor equiparable a una tasa de desempleo mundial del 5,8%).
Ese moderado aumento previsto obedece en gran medida a la escasa oferta de trabajo en los países de altos ingresos. Ello invertiría la tendencia a la baja del desempleo mundial registrada de 2020 a 2022. Como consecuencia, a escala mundial seguirá habiendo 16 millones de personas desempleadas más que en periodo de referencia previo a la crisis (valor con respecto a 2019).
En el informe también se señala que, además del desempleo, «la calidad del empleo sigue constituyendo una de las principales inquietudes», y que «el trabajo decente es primordial para facilitar la justicia social». Además, debido al aumento de los precios a un ritmo más rápido que los ingresos nominales por trabajo, la crisis asociada al coste de la vida podría aumentar el número de personas en situación de pobreza. Esto se suma a la amplia caída de ingresos registrada durante la crisis de COVID-19, que en muchos países afectó en mayor medida a los grupos de bajos ingresos.
La situación de estanflación
El empeoramiento de la situación del mercado de trabajo obedece principalmente a nuevas tensiones geopolíticas y al conflicto de Ucrania, indica el informe, que señala también la dispar recuperación tras la pandemia y las frecuentes interrupciones de las cadenas de suministro a escala mundial. Todo ello ha dado lugar a una situación de estanflación, que conjuga simultáneamente una inflación elevada y un crecimiento económico insuficiente, por primera vez desde el decenio de 1970.
La situación de las mujeres y de la juventud en el mercado de trabajo es particularmente adversa. A escala mundial, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo alcanzó el 47,4% en 2022, frente al 72,3% de los hombres. Esa diferencia de 24,9 puntos porcentuales conlleva que por cada hombre económicamente inactivo haya dos mujeres en la misma situación.
El sector de población joven (de 15 a 24 años) debe afrontar graves dificultades para encontrar y mantener un empleo digno. Su tasa de desempleo es tres veces superior a la de la población adulta. Más de uno de cada cinco jóvenes (el 23,5%) no trabaja, no estudia, ni participa en algún programa de formación.
«La necesidad de fomentar el trabajo decente y la justicia social es clara y acuciante», afirma Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT. «La superación de todos esos retos requiere que colaboremos para facilitar el establecimiento de un nuevo contrato social a escala mundial». La OIT aboga por una «coalición mundial que promueva la justicia social con el fin de lograr el apoyo necesario a tal efecto, formular las políticas pertinentes y sentar las bases del futuro del trabajo».
«El menor ritmo de aumento del empleo a escala mundial significa que las pérdidas ocasionadas durante la crisis de COVID-19 probablemente no se compensen antes de 2025«, sostiene Richard Samans, director del Departamento de Investigaciones de la OIT y coordinador del informe. «El menor ritmo de aumento de la productividad constituye asimismo una gran inquietud, puesto que la productividad es esencial para afrontar crisis mutuamente relacionadas en cuanto a poder adquisitivo, sostenibilidad ecológica y bienestar humano».
Perspectivas a escala regional
Se prevé que en África y en los Estados árabes se registre en 2023 un aumento del empleo del 3%, como mínimo. Sin embargo, habida cuenta del aumento de su población en edad de trabajar, cabe esperar que en ambas regiones las tasas de desempleo solo disminuyan levemente (del 7,4 al 7,3% en África, y del 8,5 al 8,2% en los Estados árabes), según el informe.
En Asia y el Pacífico, así como en América Latina y el Caribe, se prevé que el aumento anual del empleo se sitúe en torno al 1%. En América septentrional, el aumento del empleo será muy leve, o inexistente, en 2023, y se producirá un repunte del desempleo, según el citado informe.
Europa y Asia Central se ven particularmente afectadas por los efectos económicos del conflicto en Ucrania. No obstante, aunque se prevé que el empleo disminuya en 2023, cabe esperar que la tasa de desempleo en la región solo aumente levemente, habida cuenta del insuficiente aumento de la población en edad de trabajar.
La entrada Lo que queda aún por venir: empleos de menor calidad, mal pagados y sin protección social se publicó primero en lamarea.com.
by durito | Ene 17, 2023 | actualidad |
Dani Domínguez
Hagamos un ejercicio matemático de imaginación. Pensemos en un mundo compuesto por 100 personas que ha conseguido generar una riqueza de 100 euros. Comienza el reparto de las ganancias y una persona de este centenar, el más rico, se queda con 62 euros. El resto, 99 personas, tienen que repartirse los 38 euros que sobran.
Esto es lo que ha sucedido a nivel mundial entre 2020 y 2021. Así lo revela hoy un nuevo informe de Oxfam Intermón, que denuncia que el 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza (valorada en 42 billones de dólares) generada durante el bienio, casi el doble que lo que se reparte la inmensa mayoría. «Por cada dólar de nueva riqueza global que recibe una persona del 90 % más pobre de la humanidad, un milmillonario se embolsa 1,7 millones de dólares», explica la organización.
La ley del más rico es el nombre de este trabajo y se publica el mismo día en que comienza el Foro Económico Mundial en Davos. Una reunión que se produce «en un contexto en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años», ha criticado Franc Cortada, director de la organización.
Según el citado informe, la fortuna de los milmillonarios crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares diarios. Todo ello tras una década de «ganancias históricas» en la que el número de milmillonarios y su riqueza se han duplicado. «Mientras los hogares más vulnerables sufren para llenar la nevera o mantener una temperatura adecuada, el extraordinario crecimiento de los beneficios empresariales en sectores como el de la energía y la alimentación ha disparado de nuevo los patrimonios de los más ricos», denuncia Oxfam Intermón.
Los datos también demuestran que los ricos tienen una mayor responsabilidad en la crisis climática: «Un milmillonario emite un millón de veces más carbono que una persona corriente», detallan.
Según sus estimaciones, grandes empresas de energía y de alimentación han duplicado sus beneficios en el 2022. Esto se traduce en beneficios extraordinarios de 306.000 millones, de los cuales el 84% (257.000 millones) se ha destinado a remunerar a sus accionistas. «Esta codicia alimenta la inflación. En Australia, Estados Unidos y el Reino Unido estos enormes beneficios empresariales han contribuido, como mínimo, al 50 % del crecimiento de la inflación». explican.
En el lado contrario, siempre según datos de Oxfam Intermón, al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países en los que el crecimiento de la inflación ya se sitúa por encima del de los salarios, y más de 820 millones de personas en todo el mundo (casi un 10% de la población mundial) pasan hambre.
El caso español
En España, el 1% más rico ya controla casi 1 de cada 4 euros de riqueza neta total: un 23,1% frente al 15,3% que acaparaba en 2008 antes de la crisis. En 2021, el beneficio de las 35 empresas que componen el IBEX (75.496 millones de euros) fue un 63% superior al de 2019 (46.262 millones de euros) y, según Oxfam, estuvieron un 55 % por encima de la media de los resultados de los cinco años que precedieron a la pandemia (2015-2019).
Por el contrario, los salarios han perdido peso y los trabajadores y trabajadoras capacidad de poder adquisitivo: entre enero y noviembre de 2022, la inflación ha menguado el poder de compra de los hogares que se encuentran en una situación más vulnerable. En cifras: hoy es un 26% menor que el de aquellos que cuentan con mayores ingresos.
Recetas frente a la desigualdad
De acuerdo con los datos aportados por la organización, por cada dólar que se recauda en impuestos a nivel global, tan solo 4 centavos se obtienen a través de tributos sobre la riqueza. Asimismo, «la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países donde no se aplica ningún impuesto de sucesiones a la riqueza que heredan sus descendientes».
Para reducir la desigualdad, Oxfam propone en su informe aplicar un impuesto a la riqueza de hasta el 5 % a los multimillonarios y milmillonarios. Gracias a ello podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente, «lo que permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza, además de financiar un plan mundial para acabar con el hambre».
Durante la pandemia de la COVID-19, varias decenas de millonarios han solicitados subidas de impuestos a las grandes fortunas para paliar los efectos de la crisis económica sobre los más vulnerables. En España, un 70% de la ciudadanía apoya la creación de un nuevo tributo dirigido a los más ricos.
La entrada El 1% más rico acumula casi dos tercios de la riqueza mundial producida desde 2020 se publicó primero en lamarea.com.
by durito | Ene 15, 2023 | actualidad |
La Marea
Miles de personas han salido a la calle este domingo –30.000, según la Delegación del Gobierno– contra la política sanitaria del Gobierno madrileño. «Ayuso dimisión» ha sido una de las principales reivindicaciones junto a «Sanidad pública».
«En unos momentos críticos que afectan considerablemente a la salud de toda la población y, tras casi tres años del cierre, señalamos que el caos vivido en el comienzo de los nuevos Puntos de Atención Continuada y todo lo que concierne a atención primaria es reflejo de un proyecto que ha sido diseñado sin previsión, ni rigor y a espaldas de vecinos, vecinas, personas usuarias y pacientes, que para nada les importan», denuncia la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Madrid.
La protesta coincide con las urgencias saturadas en varios hospitales y la huelga en atención primaria de la capital. A ella han acudido las dirigentes de Más Madrid y Unidas Podemos, Mónica García y Alejandra Jacinto, quienes han recurrido a versos de la nueva canción de Shakira para denunciar la gestión privatizadora de Ayuso.
El pasado noviembre, miles de personas –200.000, según Delegación de Gobierno– ya salieron a la calle para denunciar las mismas cuestiones.
Puedes leer más abajo las claves de las deficiencias en Madrid y el análisis del estado de la sanidad en el resto de comunidades autónomas.
La entrada Miles de personas vuelven a protestar contra la política sanitaria de Ayuso se publicó primero en lamarea.com.
by durito | Ene 11, 2023 | actualidad |