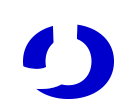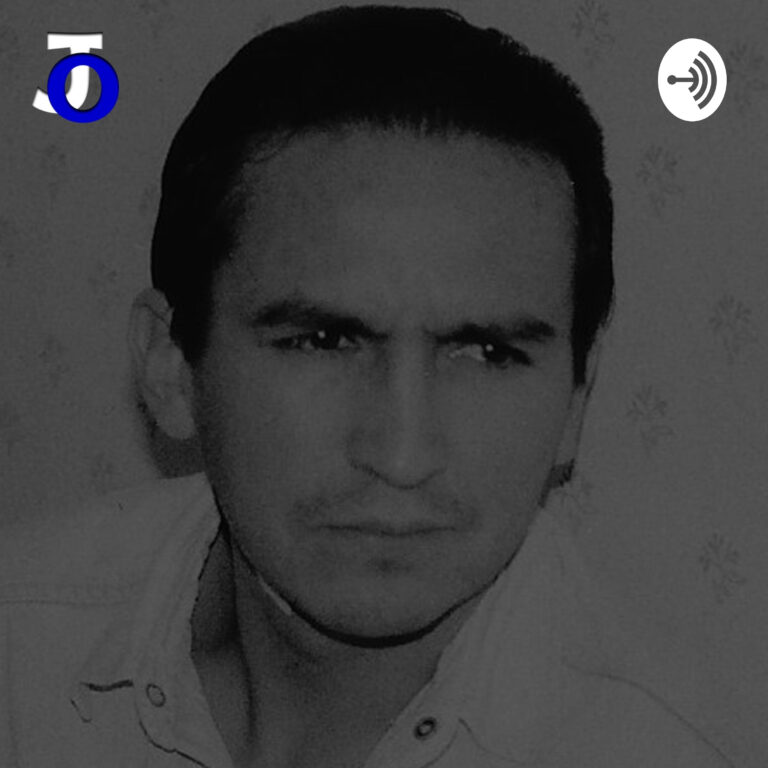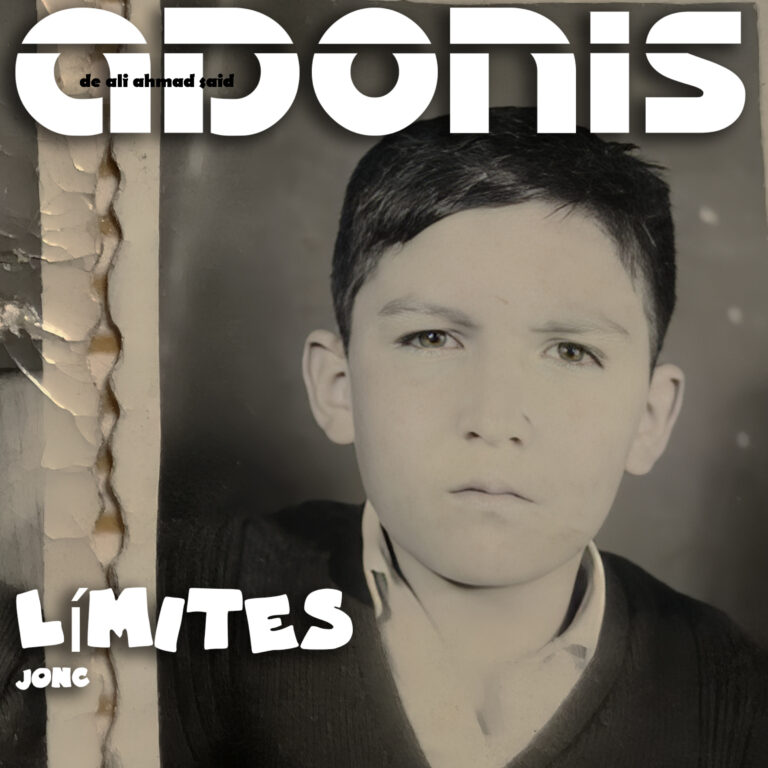El Premio Cervantes, al escoger a éste o aquel escritor de nuestro idioma, sin distinción de nacionalidad, afirma cada año la realidad de nuestra literatura. ¿Y qué es una literatura? No es una colección de autores y de libros, sino una sociedad de obras. Las novelas, los poemas, los relatos, las comedias y los ensayos se convierten en obras por la complicidad creadora de los lectores. La obra es obra gracias al lector. Monumento instantáneo, perpetuamente levantado y perpetuamente demolido, pues está sujeto a la crítica del tiempo: las generaciones sucesivas de lectores. La obra nace de la conjunción del autor y el lector; por esto la literatura es una sociedad dentro de la sociedad: una comunidad de obras que, simultáneamente, crean un público de lectores y son recreadas por esos lectores. Se dice que las ideologías, las clases, las estructuras económicas, las técnicas y las ciencias, por naturaleza internacionales, son las realidades básicas y determinantes de la historia. El tema es tan antiguo como la reflexión histórica misma, y no puedo detenerme en él; observo, sin embargo, que igualmente determinantes, si no más, son las lenguas, las creencias, los mitos y las costumbres y tradiciones de cada grupo social. El Premio Cervantes, justamente, nos recuerda que la lengua que hablamos es una realidad no menos decisiva que las ideas que profesamos o que el oficio que ejercemos. Decir lengua es decir civilización: comunidad de valores, símbolos, usos, creencias, visiones, preguntas sobre el pasado, el presente, el porvenir. Al hablar no hablamos únicamente con los que tenemos cerca: hablamos también con los muertos y con los que aún no nacen, con los árboles y las ciudades, los ríos y las ruinas, los animales y las cosas. Hablamos con el mundo animado y con el inanimado, con lo visible y con lo invisible. Hablamos con nosotros mismos. Hablar es convivir, vivir en un mundo que es este mundo y sus trasmundos, este tiempo y los otros: una civilización.
Desde muy joven fue muy vivo en mí el sentimiento de pertenecer a una civilización. Se lo debo a mi abuelo Ireneo Paz, amante de los libros, que logró reunir una pequeña biblioteca en la que abundaban los buenos escritores de nuestra lengua. Tendría unos dieciséis años cuando leí las dos primeras series de los Episodios Nacionales, en donde quizá se encuentran algunas de las mejores páginas de Pérez Galdós. Era una edición en octavo, de tapas doradas e ilustrada por varios artistas de la época; los diez volúmenes habían sido impresos, entre 1881 y 1885, en Madrid, por La Guirnalda.. Aquella historia novelada y novelesca de la España moderna me pareció que era también la mía y la de mi país. Al llegar a la segunda serie me cautivó inmediatamente la figura de Salvador Monsalud. Fue mi héroe, mi prototipo. Mi identificación con el joven liberal me llevó a enfrentarme con su medio-hermano y adversario, el terrible Carlos Garrote, guerrillero carlista. Dualismo a un tiempo real y simbólico: el hijo legítimo y el bastardo, el perro guardián del orden y el vagabundo, el hombre del terruño y el cosmopolita, el conservador y el revolucionario. Pero Carlos Garrote, como poco a poco advierte el lector, no sólo es el adversario que encarna la otra España, la de ¡religión y fueros!, sino que es el doble de Salvador Monsalud. En el Episodio final -Un faccioso más y algunos frailes menos, pintura tétrica de las dos Españas y sus opuestos y simétricos fanatismosasistimos a la muerte de Carlos Garrote y a su transfiguración. Comenzó por ser el enemigo y el perseguidor de Salvador Monsalud y termina como su hermano y su protegido: están condenados a convivir. Cada uno es el otro y es el mismo. Descubrí entonces que a todos nos habita un adversario, y que combatirlo es combatir con nosotros mismos. Esa lucha, ya no íntima sino social, ha sido la substancia de la historia de nuestros pueblos durante los dos últimos siglos. Así aprendí que una civilización no es una esencia inmóvil, idéntica a sí misma siempre: es una sociedad habitada por la discordia y poseída por el deseo de restaurar la unidad, un espejo en el que, al contemplarnos, nos perdemos y, al perdernos, nos recobramos.
Muchas veces he pensado en los paralelos hispanoamericanos de Salvador Monsalud. Aunque unos pertenecen a la historia y otros a la novela, todos ellos, reales o imaginarios, pelearon y aún pelean contra obstáculos que nunca soñó un héroe de Galdós. Por ejemplo, aparte de enfrentarse con Carlos Garrote, guerrillero díscolo y montaraz, encarnación de un pasado a veces obtuso y otras sublime, los Salvador Monsalud mexicanos han tenido que combatir a otras realidades y exorcisar a otros fantasmas: España y México tienen pasados distintos. En nuestra historia aparece un elemento desconocido en la de España: el mundo indio. Es la dimensión a un tiempo íntima e insondable, familiar e incógnita, de mi país. Sin ella no seríamos lo que somos. La presencia del Islam y del judaísmo en la España medieval podría dar una idea de lo que significa el interlocutor indio en la conciencia de los mexicanos. Un interlocutor que no está frente a nosotros, sino dentro. Pero hay una diferencia capital: el Islam y el judaísmo son, como el cristianismo, variantes del monoteísmo; en cambio, la civilización mesoamericana nació y creció aislada, sin relación con el Viejo Mundo. Lo mismo puede decirse del Perú incaico. El mundo indio fue desde el principio el mundo otro, en la acepción más fuerte del término. Otredad que, para nosotros los mexicanos, se resuelve en identidad, lejanía que es proximidad.
La aparición de América con sus grandes civilizaciones extrañas modificó radicalmente el diálogo de la civilización hispánica consigo misma. Introdujo un elemento de incertidumbre, por decirlo así, que desde entonces desafía a nuestra imaginación e interroga a nuestra identidad. El interlocutor indio nos dice que el hombre es una criatura imprevisible y que es un ser doble. En otras naciones hispanoamericanas los agentes de la dislocación y transformación del diálogo fueron los nómadas, los negros, la geografía. En lugar de otra historia, como en el Perú y en México, la ausencia de historia. Desde su origen España fue tierra de fronteras en movimiento, y su última gran frontera ha sido América: por ella y en ella España colinda con lo desconocido. América o la inmensidad: las tierras sin poblar, las lejanías sin nombrar, las costas que miran hacia el Asia y la Oceanía, las civilizaciones que no conocían el cristianismo pero que habían descubierto el cero. Formas diversas de lo ilimitado.
La diversidad de pasados y de interlocutores provoca siempre dos tentaciones contrarias: la dispersión y la centralización. Nuestros pueblos han padecido, en un extremo, la atomización, como la de América Central y Las Antillas; en el otro, el rígido centralismo, como los de Castilla y de México. La dispersión culmina en la disipación; la centralización, en la petrificación. Doble amenaza: volvernos aire, convertirnos en piedras. Durante dos siglos hemos buscado el difícil equilibrio entre la libertad y la autoridad, el centralismo y la disgregación. La índole de nuestra tradición no ha sido muy favorable a estos empeños de reforma. El siglo XVIII, el siglo de la crítica y el primero que, desde la antigüedad pagana, volvió a exaltar las virtudes intelectuales de la tolerancia, no tuvo en el mundo hispánico el brillo que tuvieron el XVI y el XVII. Un ejemplo de la persistencia de las actitudes y tendencias autoritarias, recubiertas por opiniones liberales, se encuentra precisamente en las páginas finales de la novela de Galdós que he mencionado antes. Un personaje conocido por el fervor de sus sentimientos liberales sostiene, sin pestañear, que “todos los españoles deben abrazar la bandera de la libertad y admitir los progresos del siglo … y si no todos desean entrar por este camino, los rebeldes deben ser convencidos a palos, para lo cual convendría que los libres se armen, formando una milicia”. Este curioso liberal era un devoto de Rousseau, el de la omnipotencia de “la voluntad general”, máscara de la tiranía jacobina. Armado de una teoría general de la libertad, Carlos Garrote entra en el siglo XX. Ha cambiado de hábito, no de alma: ya no intimida al adversario con los herrumbrosos silogismos de la escolástica, sino con las ondulaciones de la dialéctica. Nuevas quimeras le sorben el seso, pero le sigue fascinando el olor de la sangre. Saltó de la Inquisición al Comité de Salud Pública sin cambiar de sitio.
Apenas la libertad se convierte en un absoluto, deja de ser libertad: su verdadero nombre es despotismo. La libertad no es un sistema de explicación general del universo y del hombre. Tampoco es una filosofía: es un acto, a un tiempo irrevocable e instantáneo, que consiste en elegir una posibilidad entre otras. No hay ni puede haber una teoría general de la libertad porque es la afirmación de aquello que, en cada uno de nosotros, es singular y particular, irreductible a toda generalización. Mejor dicho: cada uno de nosotros es una criatura singular y particular. De ahí que la libertad se vuelva tiranía en cuanto pretendemos imponerla a los otros. Cuando los bolcheviques disolvieron la Asamblea Constituyente rusa en nombre de la libertad, Rosa Luxemburgo les dijo: “La libertad de opinión es siempre la libertad de aquél que no piensa como nosotros”. La libertad, que comienza por ser la afirmación de mi singularidad, se resuelve en el reconocimiento del otro y de los otros: su libertad es la condición de la mía. En su isla Robinson no es realmente libre; aunque no sufre voluntad ajena y nadie lo constriñe, su libertad se despliega en el vacío. La libertad del solitario es semejante a la soledad del déspota, poblada de espectros. Para realizarse, la libertad debe encarnar y enfrentarse a otra conciencia y a otra voluntad; el otro es, simultáneamente, el límite y la fuente de mi libertad. En uno de sus extremos, la libertad es singularidad y excepción; en el otro, es pluralidad y convivencia. Por todo esto, aunque libertad y democracia no son términos equivalentes, son complementarios: sin libertad la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es quimera.
La unión de libertad y democracia ha sido el gran logro de las sociedades modernas. Logro precario, frágil y desfigurado por muchas injusticias y horrores; asimismo, logro extraordinario y que tiene algo de accidental o milagroso: las otras civilizaciones no conocieron a la democracia y en la nuestra sólo algunos pueblos y durante periodos limitados han gozado de instituciones libres. Ahora mismo, en los vastos espacios del continente americano, muchas naciones de nuestra lengua padecen bajo poderes inicuos. La libertad es preciosa como el agua, y, como ella, si no la guardamos, se derrama, se
nos escapa y se disipa. He aludido a la relativa pobreza de nuestro siglo XVIII, origen de la filosofía política de la Edad Moderna. Sin embargo, en nuestro pasado -lo mismo el español que el hispanoamericano- existen usos, costumbres e instituciones que son manantiales de libertad, a veces enterrados pero todavía vivos. Para que la libertad arraigue de veras en nuestras tierras deberíamos reconciliar estas antiguas tradiciones con el pensamiento político moderno. Salvo unos tímidos y aislados intentos, nada hemos hecho. Lo lamento: no es una tarea de piedad histórica, sino de imaginación política.
La palabra liberal aparece temprano en nuestra literatura. No como una idea o una filosofía, sino como un temple y una disposición del ánimo; más que una ideología, era una virtud. Al decir esto vuelvo los ojos hacia Cervantes, el escritor nuestro que encarna más completamente los distintos sentidos de la palabra liberal. Con él nace la novela moderna, el género literario de una sociedad que, desde su nacimiento, se ha identificado a sí misma y a su historia con la crítica. La Comedia de Dante es el reflejo de un mundo regido por la analogía; es decir, por la correspondencia entre este mundo y trasmundo; el Quijote es una obra animada por el principio contrario, la ironía, que es ruptura de la correspondencia y que subraya con una sonrisa la grieta entre lo real y lo ideal. Con Cervantes comienza la crítica de los absolutos: comienza la libertad. Y comienza con una sonrisa, no de placer, sino de sabiduría. El hombre es un ser precario, complejo, doble o triple, habitado por fantasmas, espoleado por los apetitos, roído por el deseo: espectáculo prodigioso y lamentable. Cada hombre es un ser singular y cada hombre se parece a todos los otros. Cada hombre es único y cada hombre es muchos hombres que él no conoce: el yo plural. Cervantes sonríe: aprender a ser libre es aprender a sonreír.