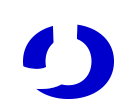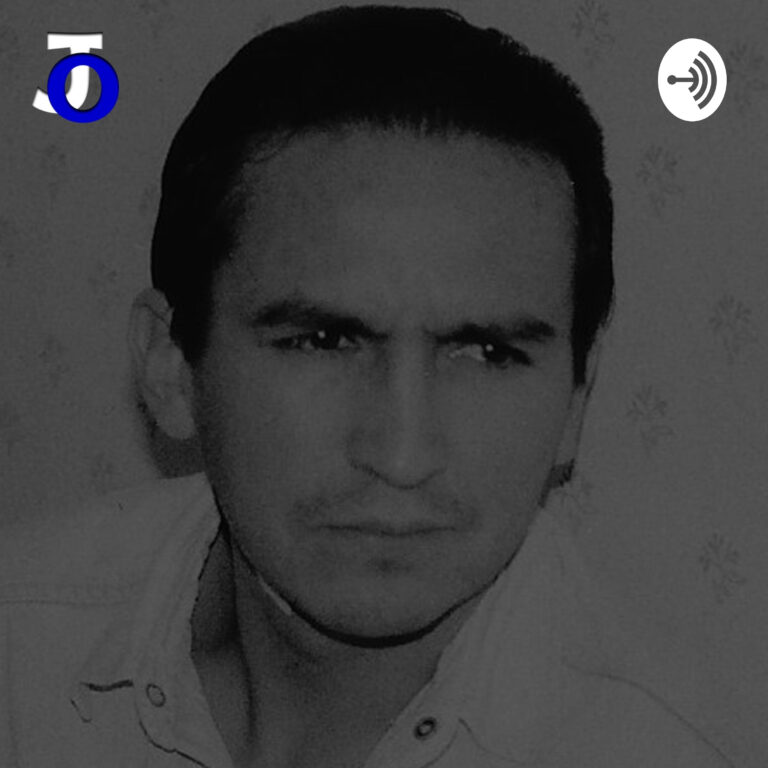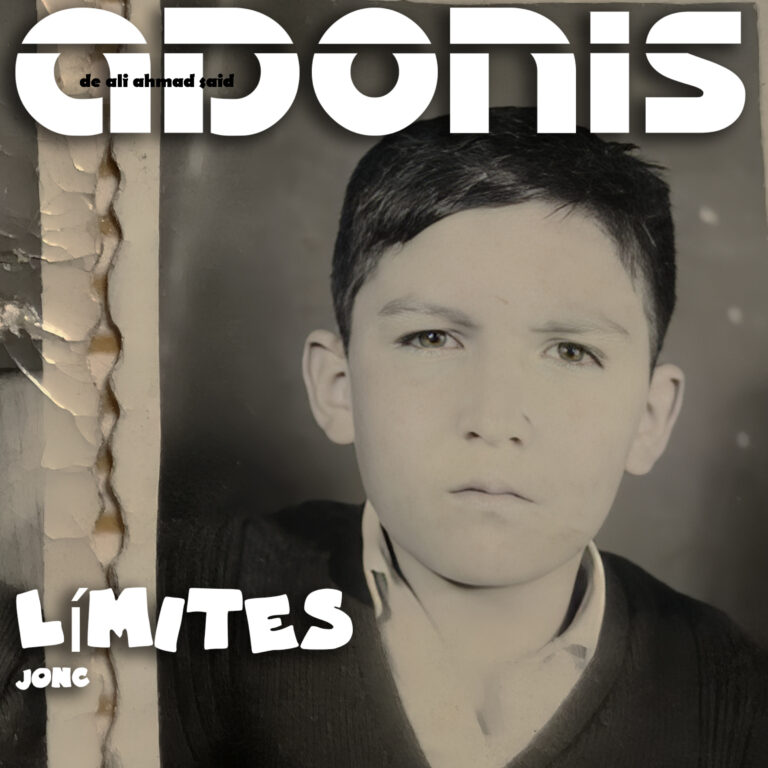Jaime Sáenz
El inventor de la campana
El inventor de la campana se me aparece entre sueños y se me queda mirando silenciosamente.
Es un esqueleto ya desvencijado y gastado por el tiempo y sus huesos raros y no siempre quietos suenan como carambolas.
Ya tal esqueleto es más bien un hombre alto y de noble porte aunque cubierto de herrumbre y con unos dientes y con unas barbas que crecen a ojos vistas.
Se me aparece entre sueños y con aire desvelado me cuenta muchas cosas.
A la indecisa luz de una claraboya me muestra un metal oscuro y espectral que sólo él conoce y con el que infundió un día un metal de infinita profundidad a la más grave campana que jamás haya fundido.
Sus manos de bronce resplandecen con fulgores que no son sino sonidos que se detienen en el tiempo y que se hacen perceptibles a lo lejos.
Tiene el instinto del caracol y la sabiduría del mineral y habita una campana que sólo resuena para escucharse a sí misma.
Guarda el secreto de las fundiciones y de las temperaturas y conoce la vibración que suscitará el badajo para resolver el sonido y sabe el espacio que recorrerá la onda para llegar a destino.
Jamás olvida que sus virtudes mágicas manan del sufrimiento y tienen un ojo para mirar lo mirado y otro para escuchar lo escuchado y tiene un oído para escuchar lo que mira y otro para mirar lo que escucha.
Se me aparece entre sueños el inventor de la campana y después de ponerse pensativo se queda inmóvil y absorto.
Y con estatura de gigante alza los brazos al cielo y me hace señas misteriosas como para dar a entender que no en vano ha trabajado mil años y que por eso mismo seguirá trabajando con siempre renovado fanatismo.
Capaz de transmontar muchas orillas desde los confines del silencio que palpita en sus adentros me mira con ojos cóncavos que evocan perdidas resonancias y antiguas juventudes.
Incansablemente vaga por los caminos en busca de una campana que sin embargo está siempre a su lado y se pregunta qué vientos soplan y qué lluvias caen y recorriendo rutas y páramos y desfiladeros de petrificados ríos medita y encuentra angustia y solaz al golpe de la campana.
De las cartas a Bertha
1.12.42.
No soy, jamás he sido un habitante de ese país. Aunque lo fuera, no sería dable que tanto te alarmes, y me digas: “cómo llegaste hasta tan peligroso lugar?”. En cierto modo, en mi carta de siete hojas encontrarás una respuesta a todo lo que me dices en tu cartita, pero, concretando, amada mía, es necesario que comprendas una cosa: que soy un poeta y nada más. Y el hecho principal consiste en que ese pequeño mundo de que tú hablas no es un país de sueño ni está dentro de la irrealidad; es más bien un mundo, el más real y verdadero que puede haber. Hablando en forma clara y dando el denominativo que se le debe dar, se trata nada más que de una “elite” que hay en todas partes del mundo, constituída por los mejores y más excelentes hombres. No incurro en miserable vanidad ni pobreza moral al decir esto ya que yo sé quién y cómo soy; me hallo, además, en condiciones de asegurarte que soy un poeta, en todo el hondo sentido que encierra esta palabra.
Así, pues, amada mía, no hay por qué alarmarse, estás frente a un artista muy singular y tienes el deber de amarlo, y apreciarlo en todo su valor.
16.2.43
Bertha:
Acerca de la morgue y la poesía. Sin duda alguna, la morgue, como es natural, me infunde respeto y cierto pavor, pero, para no darte lugar a malas interpretaciones, he de decirte que la morgue representa para mi, una belleza fracasada, es decir, el caos de una belleza.
Claro que ahí no hay belleza; no existe belleza; pero hay infinita sugerencia, precisamente por las razones que tú expones, y además por esa sugerencia fantasmagórica, de una belleza que pudo haber sido pero que no es. Te explico que ese depósito me causó una impresión profunda, precisamente porque hice flotar sobre él, algunas angelicales melodías de Mozart: ¡qué contraste! Un contraste que forjaba de inmediato un poema.
Así, pues, Bertha, te ruego no creer que yo me he burlado neciamente de ese cuadro, que es sencillamente conmovedor.