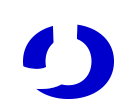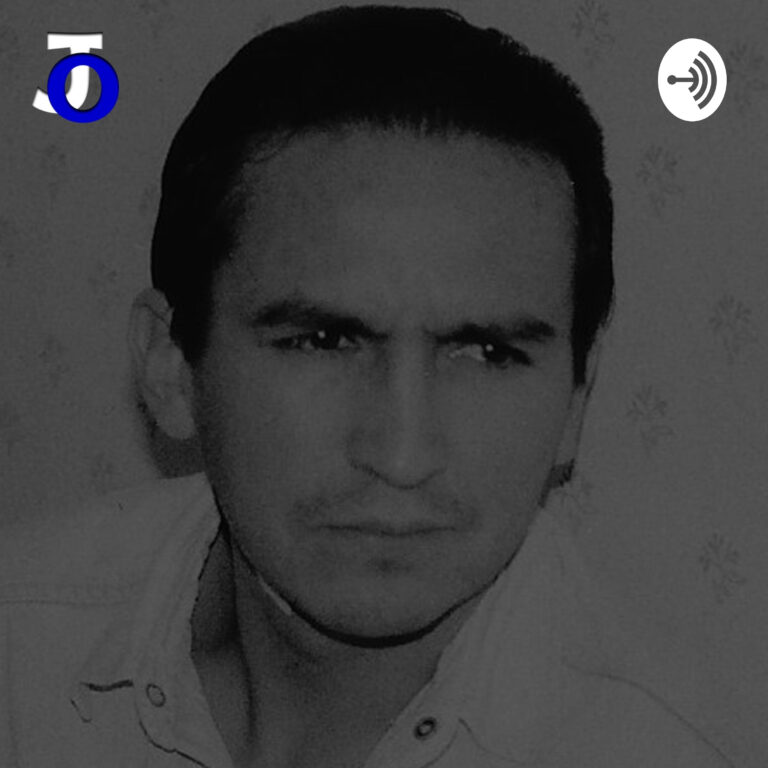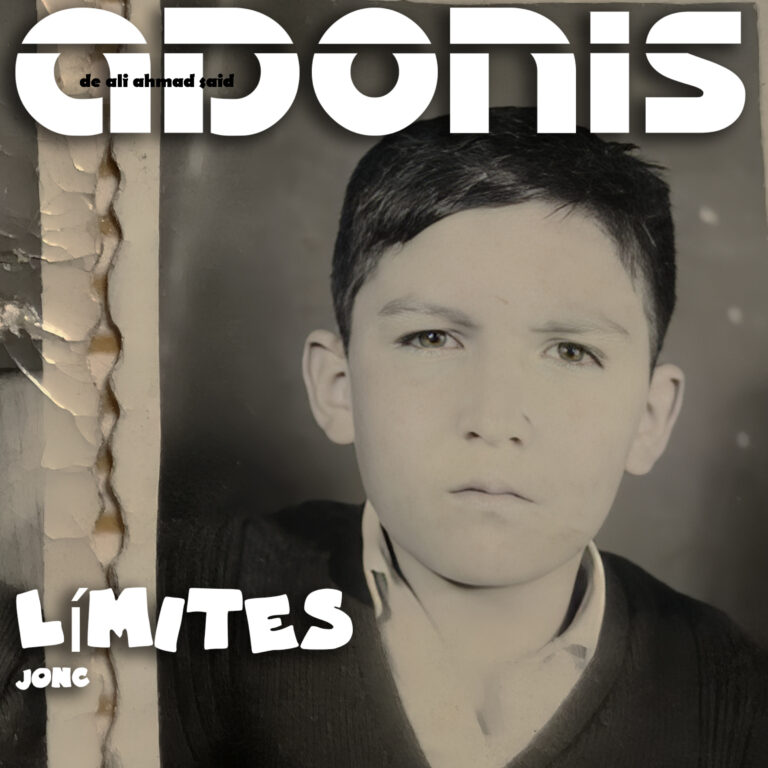JDF
No hace falta detallarlas. Junto con una política presupuestaria más expansiva, reforzada por los fondos europeos, y la mejora del empleo, con más de veinte millones de personas ocupadas y una cifra récord de la afiliación a la Seguridad Social, se pueden citar tres grandes iniciativas: la protección pública a través de los ERTES frente a la reducción de la actividad económica y el empleo derivada de la crisis económico-sanitaria; la reforma laboral para rebajar la extensa, prolongada y grave temporalidad, y los paquetes de medidas fiscales y regulatorias para disminuir el incremento de precios y las dificultades empresariales.
Desde el verano han ido acompañadas de una retórica gubernamental
de izquierdas, de confrontación abierta con el modelo regresivo de
las derechas basado en la rebaja de impuestos y la correspondiente
disminución de la inversión pública y la protección social, así
como de algunas medidas significativas como la mayor carga impositiva
a las grandes empresas financieras y energéticas o la intervención
reguladora, con el permiso europeo, en el mercado del gas para
contener la inflación.
Esta gestión socioeconómica gubernamental se presenta como el
principal balance positivo con el que se pretende activar y ampliar
la base social progresista y garantizar la victoria electoral,
especialmente, en las elecciones generales de fin de año. El
conjunto de esas medidas, según los estudios demoscópicos, son
apoyadas por la mayoría de la población; no obstante, sus
resultados en términos de credibilidad política y confianza popular
y, por tanto, de garantía de avance electoral y continuidad de la
gobernabilidad de progreso está por ventilar.
La pugna por el relato sobre la situación socioeconómica y laboral
de la sociedad es fundamental. La preocupación social principal
afecta a este campo. La cuestión no es solo analítica sino, sobre
todo, de legitimación de la gestión política, fundamentalmente
entre el Gobierno de coalición progresista, con sus socios
parlamentarios, y la oposición de derechas. A ella se añade, la
segunda preocupación ciudadana que es, precisamente, la desconfianza
en las instituciones, el Gobierno y la clase política, vistas por
una parte significativa de la población como problema y no como
solución.
Por tanto, la disputa política y mediática tiene que ver con la
legitimidad de esos dos bloques y sus estrategias para encarar esos
problemas socioeconómicos y democráticos, y, en este año
electoral, reforzar sus apoyos sociales y electorales para consolidar
su estatus de poder y de gestión. Más allá del rechazo a la
estrategia neoliberal y reaccionaria de las derechas, conviene
explicar los límites e insuficiencias de esa política reformadora y
la necesidad de afianzar una estrategia transformadora de mayor
alcance, un reformismo fuerte con mayor apoyo popular que permita
revalidar una senda de progreso.
Doble problemática: socioeconómica y político-institucional
Interesa partir del máximo realismo en el diagnóstico de las
percepciones de la población para evaluar las prioridades
político-institucionales. Entre diferentes estudios demoscópicos
cuento con las recientes encuestas de la consultora 40dB o el propio
CIS. En la primera, de diciembre, aparecen en primer plano los seis
grandes problemas que le ‘preocupan mucho o bastante’ a la
población: la inflación y el coste de la vida (95,5%); la
dependencia energética (88,3%); la desigualdad social y la
pobreza (87,3%); el paro (82,3%); el cambio climático
(81,7%), y la guerra en Ucrania (80,7%); y, a más distancia,
la inmigración (58,4%).
Respecto de los datos del último Barómetro del CIS, de diciembre,
he acumulado las ocho respuestas más relevantes sobre los tres
principales problemas existentes en España -expresados en
porcentaje- en dos campos principales: en primer lugar, los problemas
socioeconómicos y laborales (32,8%): problemas económicos,
paro, precariedad del empleo, sanidad y desigualdades sociales
(incluida la de clase y la de género); en segundo lugar,
prácticamente la mitad, los problemas político-institucionales
(16,8%): Los problemas políticos en general, El mal
comportamiento de los/as políticos/as, El Gobierno y partidos o
políticos/as concretos/as. En este caso, evidentemente, los
objetos del descontento y la exigencia de responsabilidades se
confrontan entre ambos bloques político-ideológicos: izquierda y
derecha.
Después de esos problemas más significativos figuran más de otras
cincuenta cuestiones específicas priorizadas por menos del 3% de la
población cada una de ellas como la educación, la crisis de
valores, el racismo, la inmigración, la guerra de Ucrania y Rusia,
los nacionalismos, la Monarquía, la violencia de género, el cambio
climático o la España vaciada. Ello, por supuesto, no significa que
en determinadas coyunturas y situaciones no pasen a un superior plano
de la preocupación social. Salvando algunos temas culturales y otros
como los nacionalismos (españolista y periféricos) que afecta a
varios ámbitos a la vez, casi todas ellos se pueden englobar en los
dos campos antedichos, convertidos en mayoritarios, y que son claves
para las relaciones sociales igualitarias y el bienestar social, así
como para la calidad democrática y una gobernabilidad progresista.
Comienza un año eminentemente electoral donde se van a confrontar la
gestión político-institucional, las alternativas programáticas y,
sobre todo, la credibilidad transformadora de los grupos y bloques
políticos para garantizar a la mayoría social el correspondiente
contrato social y electoral que permita superar esas problemáticas y
consolidar una dinámica de seguridad y avance social y democrático.
Dejo aparte los tres importantes temas políticos de la articulación
territorial y el modelo de Estado, con el conflicto en Catalunya, la
democratización institucional, empezando por el poder judicial, y
las relaciones europeas e internacionales en el actual contexto
geopolítico.
Me centro en el tema socioeconómico y su gestión institucional, con
su correspondencia para la legitimación pública de los actores
políticos y sociales. Lejos del catastrofismo de la oposición de
las derechas, el Gobierno de coalición progresista ha implementado
unas políticas socioeconómicas protectoras y reguladoras positivas.
Ha habido un crecimiento del empleo, especialmente el indefinido, con
reducción de la temporalidad. A pesar de las grandes dificultades
(pandemia, guerra en Ucrania, desglobalización…) no se han
cumplido los malos augurios recesivos o regresivos y la política
económica dominante hasta ahora, también en Europa, ha sido
relativamente expansiva y paliativa.
Sin ese anunciado empeoramiento económico derivado de la supuesta
desastrosa gestión gubernamental, el Partido Popular se ha
quedado sin credibilidad crítica y alternativa. Le queda echar mano
del nacionalismo españolista más centralista, la manipulación
mediática y los resortes judiciales, con su giro derechista y su
dependencia de la ultraderecha. Pero sigue el incierto empate
electoral de bloques.
El Gobierno progresista se apresta a poner en primer plano sus logros
en esta materia. La pugna por el relato de la gestión económica
-con las cosas del comer- se convertiría en el centro de la
legitimidad del Gobierno para revalidar una nueva legislatura de
progreso. Craso error. Esa estrategia, principalmente de la parte
socialista, si no gana contundencia aplicativa y credibilidad
ciudadana, es insuficiente. Corre el riesgo de no conseguir
incrementar la confianza popular, que se resiste a sacar ventaja en
las encuestas electorales y garantizar la victoria electoral
progresista, y dejando al margen el factor decisivo de la unidad del
espacio del cambio tratado recientemente en un artículo: Sumar
y movimiento ciudadano
Apoyo masivo a la sanidad pública
Trato aparte el tema fundamental de la devaluación salarial. Aquí,
como complemento sobre los claroscuros sociales hay que destacar la
preocupación social por la sanidad pública, auténtica joya de la
corona del Estado de bienestar, gestionado por las Comunidades
Autónomas (el mayor gasto social es el de las pensiones públicas y
la Seguridad Social, gestionado por el Estado). El último barómetro
de 40dB, de enero de 2023, indica que el 65,4% piensa que su
Comunidad destina ‘demasiados pocos recursos’ para la sanidad
pública, y el 39,1% ve ‘regular’ su funcionamiento, con un 32,7%
‘bueno o muy bueno’ y un 26,8% de ‘malo o muy malo’. Además,
el 61% es favorable a pagar más impuestos para mejorar la sanidad
pública, y solo el 10,5% desearía pagar menos (aunque sólo el 2,6%
si ello significa reducir su calidad).
Aunque la crítica sobre la falta de recursos es mayoritaria en todas
las Comunidades Autónomas, en las gobernadas por las izquierdas hay
menos insatisfacción y en las gobernadas por las derechas más
descontento, sobre todo en la de Madrid, con su prolongado proceso
privatizador y de recortes sanitarios que la hace acreedora de la más
amplia movilización ciudadana (varios centenares de miles de
personas el pasado 13 de noviembre, la mayor manifestación cívica
de los últimos tiempos), continuada ahora y extendida a otros
territorios.
Dos comentarios se pueden añadir. Por un lado, aunque la sanidad es
una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, de distinto
color político, la responsabilidad de sus deficiencias es compartida
por la clase gobernante cuya gestión institucional, siendo el gasto
más relevante, está condicionada por la infrautilización de la
financiación autonómica y la ausencia de una profunda reforma
fiscal que garantice la calidad de los servicios públicos. Tema
importante que la parte socialista del Gobierno no ha querido abordar
en esta legislatura y que subyace en el malestar social por el
creciente deterioro de este servicio público esencial.
Por otro lado, conviene recordar y comparar la posición ciudadana
sobre el gasto público social, según el estudio 2930 publicado por
el CIS en enero de 2012, por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que
lo ignoró por su apuesta de profundos recortes sociales. Fue
elaborado en el último momento del Gobierno del socialista Rodríguez
Zapatero bajo la dirección de Belén Barreiro, precisamente la
actual directora de 40dB que ha elaborado el reciente estudio. Pues
bien, en lo referido a la sanidad y a la pregunta de ¿Cuánto le
gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir impuestos?, las
respuestas fueron las siguientes: ‘Mucho más y más’, 71,8%; ‘lo
mismo’, 22,2%; ‘menos y mucho menos’, 3%.
Como se puede comprobar, con más de una década de diferencia y con
lo que ha llovido en materia de política económica regresiva y
defensa cívica de los derechos sociales, persisten esos dos tercios
de personas partidarias de garantizar una sanidad pública de calidad
confrontando con el mantra más duro de las derechas sobre la bajada
de impuestos. Los servicios públicos y el Estado de bienestar gozan
de una legitimidad social ampliamente mayoritaria.
Fuente: Eurostat y para 2022T3 Caixa Bank. Elaboración propia, incluido transferencias públicas y sin alquiler computado. 0 es la máxima igualdad y 100 la máxima desigualdad.
Por último, en el gráfico adjunto expongo los datos sobre desigualdad social, desde el comienzo de la crisis socioeconómica en 2008 y hasta el tercer trimestre de 2022 en España, comparado con la media de los 18 países europeos del euro que son los más similares en nivel de desarrollo, advirtiendo que Europa es la región con el menor nivel de desigualdad del mundo. Como se ve, la distancia con la media europea es significativa, en torno a un 10% superior, particularmente entre los años 2014 y 2017, siendo España uno de los más desiguales, con los efectos de todo tipo que tiene la permanencia en ese alto nivel. La tendencia se modifica en el año 2022 en que se produce un diferencial favorable en España, que se acerca a la media europea, por el crecimiento comparativo del empleo y el mayor peso del escudo social promovido por el Gobierno progresista de coalición.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.