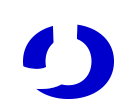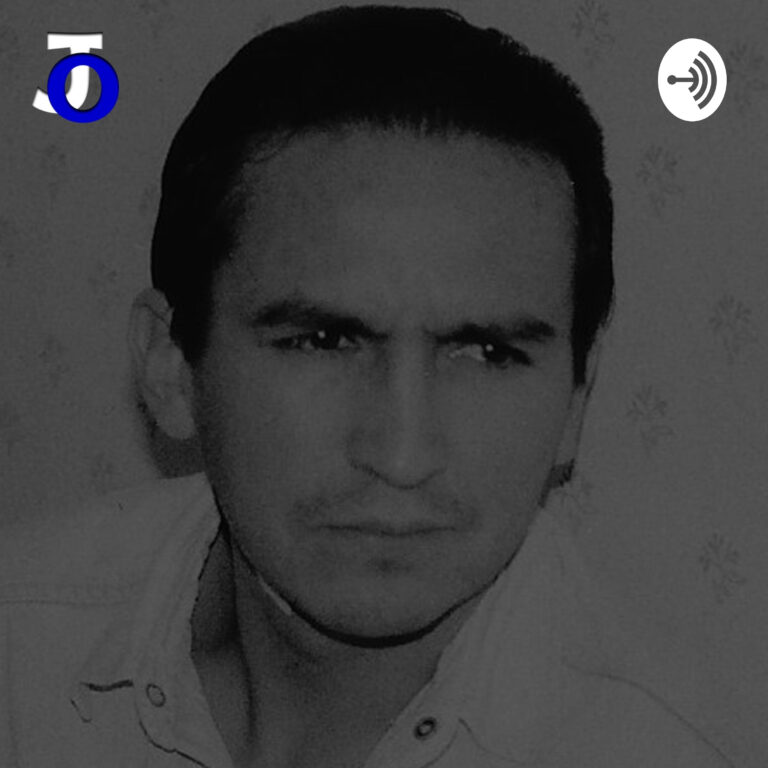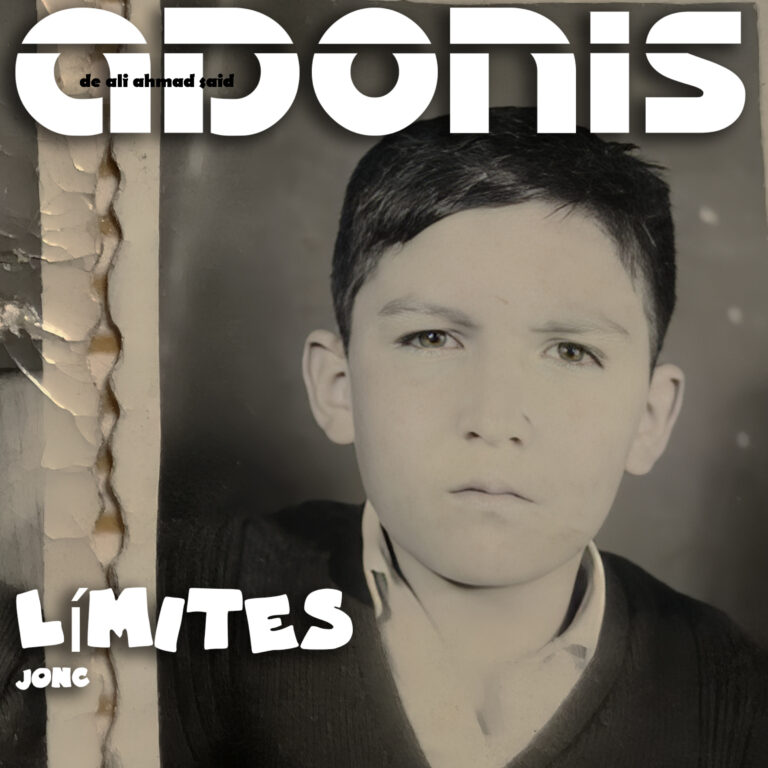Por Georgina Monge López/
De carácter rebelde y de clase obrera, Nagore Vargas, a quien su padre llama cariñosamente “Jenisjoplin”, pertenece a una generación de mujeres para las que la política, el placer y las ganas de libertad vertebran el presente y articulan el futuro. Está muy acostumbrada a valerse por sí sola para tirar adelante. Y es que, con 28 años, Nagore tiene mucha vida vivida a sus espaldas.
No le teme a nada y escapa de la vulnerabilidad más rápido que de un cóctel molotov. La violencia forma parte de su esencia: “La violencia, para mí, no es algo ajeno y desdeñable, es un medio más de comunicación. Algo que está ahí: en nosotros, con nosotros”. No sólo la acepta y convive con ella, sino que en cierto modo la busca: “era más hábil sobreviviendo en el campo de batalla y aceptando cualquier daño colateral del fuego que gestionando la incertidumbre de la tregua”. Para ella, las pulsiones de dolor y placer están muy entremezcladas. En el fondo, la intensidad que provoca la ansiedad es para Nagore una forma de justificar la vida, y es a través del dolor en el cuerpo que consigue sentirse viva.
Nagore no le tiene miedo a la vida. La vive de cara y sin achantarse, y se arroja al mundo sin protección ni frenos. Hasta que el VIH irrumpe en su vida. A partir de ahí, el cuerpo que habita, que hasta el momento le había proporcionado seguridad y placer, pasa a ser un espacio de incertidumbres y miedo (aunque, inevitablemente, también va a convertirse en una oportunidad para poder parar y reflexionar sobre sí misma).
Esta puerta a la introspección la lleva a mirar atrás. Y es aquí donde encontramos a una Nagore que desde que era una niña ha tenido que confrontarse con los miedos a marchas forzadas, y muy empujada a hacerlo por su padre. Un padre que para que su hija afrontara sus temores la estampaba contra ellos y arrasaba con todo. “¿Por qué no me deja ser débil, eh?”, se pregunta Nagore. Se diría que su padre la expone a situaciones de violencia para después poder salvarla, siempre con la coartada (inconsciente) de que quiere hacerla fuerte.
Pero pese a que el padre de Nagore es machista, chulo y egocéntrico, también juega un papel central en la personalidad de Nagore y, al mismo tiempo, es una figura de cuidado y afecto imprescindible para ella. En ocasiones, Nagore consiente la invasión del espacio vital y el atropello de su voluntad por parte de su padre ya que en el fondo es una forma de tenerlo cerca. Porque, aunque muchas veces el padre está ausente, hay un vínculo claro de dependencia entre padre e hija. Los une un lazo que es destructivo pero que a la vez es sanador. Él la cuida y la arropa en los momentos más bajos, y es a él a quien ella prioriza en estas ocasiones.
La madre de Nagore queda invisibilizada casi por completo en el relato. Nagore ni la ve ni la mira. Su madre es el tipo de mujer del cual ella huye. La considera débil, y la debilidad horroriza a Nagore. No ayuda el trato absolutamente horizontal que han tenido desde siempre, ni el hecho de que Nagore haya tenido que trabajar junto con ella desde los 12 años para poder tirar adelante.
El diagnóstico de la enfermedad sacude a Nagore y la obliga a reconstruir su identidad, tanto personal como política. Y todo esto sucede en paralelo a cambios sustanciales en el contexto sociopolítico vasco. Con el fin de ETA se cierra una etapa, del mismo modo que lo hace el diagnóstico del VIH para Nagore. Es en este momento que el cuidado y la destrucción del cuerpo individual y colectivo readquieren protagonismo y se resignifican. “Acababa de desaparecer uno de los ejes que dividía nuestro mundo. Atrás quedaban la tensión y la seguridad de tener que posicionase o ser posicionada inevitablemente”.
A nivel personal, cuando el “bicho” (que es como la familia de Nagore llama al VIH) se cuela en el cuerpo de Nagore, más que los problemas de salud con los que se enfrenta, es el propio diagnóstico el que detona en un huracán interior que la hace explosionar. “El diagnóstico acarreó pequeñas secuelas y me provocó un sentimiento de inseguridad constante; el suelo dejó de ser una plataforma firme. Me convertí en una arquitectura demolida de arriba abajo, y me dio por hacer inventario entre los escombros”.
Esta reconfiguración de la identidad toca de lleno la sexualidad de Nagore. Hasta el momento, el sexo había sido salvoconducto y pase de entrada, fuente de apertura, autonomía y posibilidades. “Puedo decir que dejé atrás la soledad gracias al sexo, que gracias a él recuperé mi adolescencia perdida, y que el arte bajo las sábanas me abrió las puertas de la militancia, del compañerismo, de la cuidad y de la autonomía. Algo le debo al roce”. Nagore, nacida en los ochenta en un pueblo del País Vasco, es de una generación de mujeres para las cuales la liberación ha pasado en gran medida por la sexualización, y ahora el sida coloca la sexualidad en un terreno nuevo y mucho más secundario, ya que los miedos que acarrea el diagnóstico la bloquean y la llevan a un sitio de sí misma más inseguro pero también menos impulsivo y más reflexivo. Prueba de ello es la relación que establece con Luka, más basada en el compañerismo que en lo erótico, y que pese a todo la llena y le aporta bienestar.
A nivel político, la identidad de Nagore también se ve alterada. “Dejé de cotizar en la bolsa de los “nuestros”. Mi valor ya no sufría altibajos según lo que pudiera hacer o decir. Me expulsé a mí misma del mercado, y a la gente que me importaba no le importó tanto como yo esperaba”.
De esta forma, se hace muy evidente cómo el cuerpo, y a posteriori la conciencia, se ven atravesadas por la identidad, y también cómo esta identidad tiene mucho que ver con todo lo que se hereda, siendo la clase social una de los principales condicionantes. “Nadie habla de la explotación económica con la misma repugnancia y el mismo convencimiento que utilizan contra la violencia insurgente. El pobre no es víctima. El necesitado no puede denunciar a nadie por el simple hecho de ser pobre. Nadie propondrá una reconciliación entre ricos y desamparados. Mientras que el terrorismo es un lastre que hay que exterminar de raíz, los informes que excusan la opresión económica se escriben en despachos asépticos. La violencia cara a cara no es tan mala como dicen”.
El entorno de Nagore también determina su propia vivencia y gestión de la enfermedad. Nadie a su alrededor lo afronta desde fórmulas que refuercen el estigma, pero pese a ello, se da una victimización involuntaria. A nivel familiar, el sida es una enfermedad que evoca muchos recuerdos y muchos miedos, ya que su tía murió muy joven de VIH. De forma paradójica, su padre casi siente orgullo de su hija por estar emulando a su hermana (la tía de Nagore). El mismo padre, con su peculiar estilo de gestionar los miedos de su hija, en el momento que sabe que ella tiene el “bicho” la arrolla y pasa por encima de su voluntad y necesidades. “En vez de respetar mi proceso, tenía que abrirme el camino a machete […]. Sentí ganas de darle un puñetazo a mi padre, porque era capaz de obligar a la gente a salir del armario a rastras y desnuda, siempre en nombre de la libertad, y sin ni siquiera darse cuenta de que quien se quedaba con el culo al aire era el otro, y no él”.
A raíz del diagnóstico de la enfermedad, su amiga Irantzu también está más presente. Pero en realidad, Nagore no puede dejar de sentir que, tras la voluntad de estar a su lado, su amiga se permite cuidarla más y también darle más consejos. Y en el fondo, ni que la voluntad no sea victimizadora, se están poniendo por encima y la está infantilizando.
Pero los cambios más drásticos en el trato hacía Nagore no vienen tanto del entorno como de ella misma. En el proceso de asumir la enfermedad se muestra, en un inicio, escéptica y negacionista. Lucha y pelea contra la enfermedad y consigo misma. Hasta que el cuerpo deviene freno y también conciencia. Es el momento en que decide rendirse, pese a que posiblemente lo que en realidad esté haciendo es renovarse. Por una vez, saca del foco todo lo que la rodea (militancia, tíos, familia) y se mira a sí misma. Conecta con ella, y se permite una vulnerabilidad que le ha sido muy castrada y que ella misma ha estado permanentemente censurando (“Para qué sentir miedo, si te puedes cabrear”). Y es que, como ella bien vislumbra, todas las contradicciones que se le activan “son el precio de ser sinceras con la fragilidad de cada una”.
Jenisjoplin es una delicia de libro. Con un estilo absolutamente adictivo, Uxue Alberdi escribe desde la crudeza y la vulnerabilidad, pero también desde la ternura y la belleza. La autora golpea y, como el bicho, se te queda dentro.
Jenisjoplin, de Uxue Alberdi, Consonni, 2020 (traducido del euskera al castellano por Irati Majuelo).
Georgina Monge López, @apuntdellibre