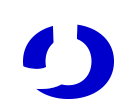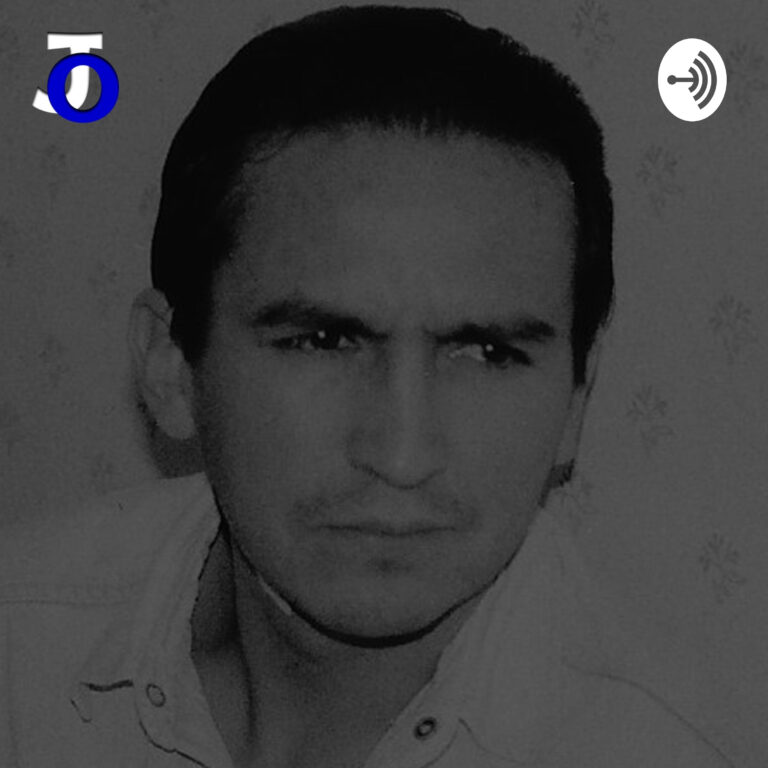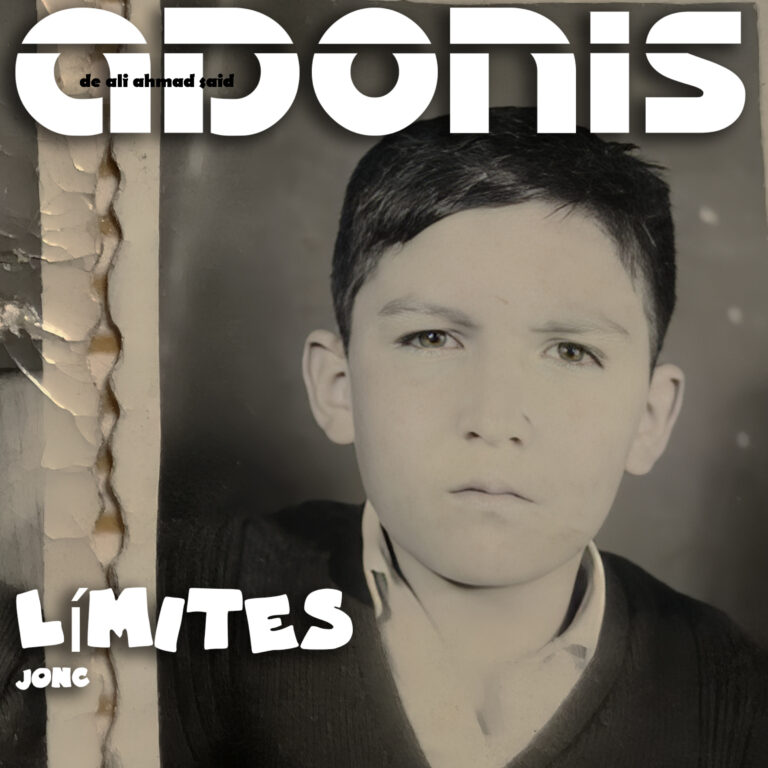No siempre los festivales de cine han sido balsas de aceite donde reina la deportividad, independientemente de las elecciones del jurado: en el de Venecia, hace setenta años, en 1954, la sala atronó después de la entrega de premios, hubo tumulto y hasta peleas. La razón: Senso, de Luchino Visconti, no recibió galardones y La strada de Fellini consiguió el León de plata; así se agudizaba un conflicto que derivaría casi en guerra de bandos en el cine italiano y que no tenía carácter meramente artístico, sino también político: una facción considerada de izquierdas continuaba abogando por el desarrollo del neorrealismo, para entonces ya en horas bajas, mientras que en el sector conservador preferían la aparición de los valores religiosos en la gran pantalla. Los primeros, agrupados en torno a Visconti, se sintieron aquella vez traicionados por Fellini, que antes sí fue su compañero de viaje y había planteado en aquella ocasión un filme abstracto respecto a los cánones neorrealistas y, por momentos, ceñido a los principios católicos. En ese año, la crítica llegó a afirmar que no reflejaba ni la sociedad italiana ni sus problemas.
Es cierto que el centro de La strada no es la lucha de clases, por más que sus protagonistas sean humildes, y que puede interpretarse como un relato de redención espiritual, pero Fellini nunca aceptó que su historia fuese ajena a la realidad: desde su punto de vista, podía abrir nuevas perspectivas sociales, porque remite a la experiencia común de dos personas, origen y símbolo de una sociedad. Aunque no se ciñera a la actualidad italiana, sí se sostenía sobre una base palpable, la que el director había conocido: sus recuerdos y sentimientos, que había plasmado en el viaje de dos criaturas, aparentemente sin mucho en común, pero unidas inseparablemente por alguna razón.
La Strada se inicia con la llamada a Gelsomina (Giulietta Masina) de sus hermanas; ella está en la playa recogiendo leña en las dunas. El forzudo Zampano (Anthony Quinn) acude a buscarla, pues la ha comprado por 10.000 liras para llevársela en su motocicleta, transformada en caravana; el refugio en su vida de feriante que hace sus números en las plazas de pueblos cuya población no parece menos miserable que él. Gelsomina ha de ayudarle (como antes hizo otra de sus hermanas, fallecida) literalmente como pueda: recogiendo dinero, tocando el tambor o disfrazándose de payaso; así será como abandonará su hogar de infancia a orillas del mar, sabremos que para siempre.
Componen los dos un dúo curioso: una joven muy menuda, y vital e ingenua, deseosa de hacerlo bien como artista de los caminos, ha de manejarse con un individuo grande y gruñón al que la vida en la calle ha hecho duro y que no presta ninguna atención a los sentimientos de quien tiene al lado. Incluso sus actuaciones las realiza mecánicamente, repitiendo las mismas palabras en los mismos momentos, sobre todo en el instante culminante de romper una cadena hinchando su pecho. Ante casi todo lo que ve, sin embargo, a Gelsomina parecen salírsele los ojos de las orbitas; incluso cuando toca por primera vez el tambor, lo hace con ilusión rayana en el delirio hasta que Zampano, nunca para bromas, le golpea en las piernas con una vara.
No hay para el saltimbanqui arte útil si no sirve para ganarse el pan, al contrario que para el llamado El Loco (Richard Basehart), equilibrista que saldrá a su paso varias veces y que sí concibe su actividad con libertad y despreocupación, como su misma vida: irradia gracia en el aire, la extrema ligereza del que no teme nada en absoluto a las alturas; en alguna ocasión, incluso, llevará alas de ángel. No hay que ser adivino para intuir que El Loco y Zampano serán mutuos enemigos y que el más débil de los dos no sobrevivirá a su rivalidad.
La muerte del equilibrista hunde el ánimo de Gelsomina, que podría haberse ido antes con él en lugar de quedarse con el forzudo, quien nunca la ha mirado como mujer y siempre ha rechazado bruscamente sus esfuerzos por una mayor proximidad entre los dos. Tendrá ocasión, por esa rudeza, de tomar conciencia a destiempo de su soledad y de que ha perdido algo valioso.
Por todo esto, La strada no es solo una parábola social de carácter poético, o una road movie con mensaje, sino una historia de amor nunca alcanzado y de triste desenlace. Aunque en Italia desató todo tipo de opiniones, la crítica internacional sí la alabó: el histórico André Bazin dijo que era un encuentro con un mundo insospechado; George Sadoul, que se trataba de un hito en la historia del cine; y Doniol-Valcroze, que sería un faro para el séptimo arte. Los aún partidarios del neorrealismo la rechazaban precisamente por eso, por lo que tenía de mágico y encantador y por apuntar, finalmente, a la trascendencia: Fellini no quería quedarse con la superficie de su trama, sino penetrar en ella; recoger en las vidas desgraciadas de estos personajes su impulso por seguir adelante.
Cuando Zampano humillaba a Gelsomina, y ella dudaba de sí misma y de por qué estaba en el mundo -ella y todo lo demás, incluso las piedras-, El Loco le decía que todo lo que está en el mundo es bueno para algo y que si su vida no tenía sentido, nada lo tenía, ni siquiera las estrellas. Ella parecía comprender.
Es dificilísimo no experimentar ternura por el personaje de Masina y, controversias aparte, fue así desde el principio: dicen que, en adelante, cuando ella visitaba a Fellini en los estudios romanos de Cinecittá, los trabajadores la aplaudían, recibía un ramo de rosas y el rodaje de turno se detenía hasta que se sentaba para ver a su esposo en faena. Había nacido en 1921 en San Giorgio di Piano, cerca de Bolonia (Fellini no muy lejos, era de Rímini), pero se había criado con una tía elegante en Roma y había trabajado en la radio y en varias compañías teatrales antes de este salto al cine. Las ondas le hicieron, justamente, conocer al cineasta: cuando puso voz a un personaje de un guion radiofónico suyo.
Tras algunos papeles secundarios, actuó en las primeras películas de su marido: desde Luci dei varietá en 1950 a Giulietta de los espíritus en 1965; más tarde se retiró de la gran pantalla hasta un regreso tardío, de la mano de Perinbaba (1985) de Jakubisco, Ginger y Fred (1985) del mismo Fellini y Hoy quizá… (1991) de Bertuccelli. En todo caso, en la memoria quedó por Gelsomina, ese duende bondadoso con fe en los demás. Murió en 1994, unos meses después que el director.
The post La Strada, setenta años de un tumulto en el Festival de Venecia appeared first on masdearte. Información de exposiciones, museos y artistas.