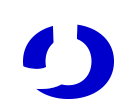Biografías – Carlos Fuentes – México bajo la piel
Del conspiracionismo al fascismo
Por Pascual Serrano@pascual_serrano /
Tres circunstancias se están dando actualmente en torno a las teorías conspiracionistas: conjura de los medios contra las sociedades, perverso cientifismo de farmacéuticas y telecomunicaciones; e indiferenciación entre ciencia y bulo
El pasado abril los bulos se centraban en alarmarnos desde la extrema derecha para atacar al Gobierno, también los hubo que se centraron en reivindicar tratamientos milagrosos que triunfaban en los grupos de WhatsApp. Durante esos días, la única medida significativa que se puso en vigor para actuar contra esa desinformación fue que WhatsApp limitó a un solo chat el reenvío de mensajes para tratar de evitar que se viralizaran los bulos.
Como el ecosistema de impunidad y potencial técnico de los bulos sigue igual, el pasado 16 de agosto hemos comprobado en Madrid una de las más graves consecuencias de la desinformación y los bulos sanitarios. Entre 2.500 y 3.000 manifestantes se concentraban culpando a las autoridades de crear “una falsa pandemia”. Según ellos, no existe evidencia científica para declarar la pandemia y para afirmar que este virus es patógeno. Además “están diagnosticando como enfermos a personas que no lo son, porque se basan en unos PCR que son inespecíficos y no son un test de diagnóstico”. De ahí que en la manifestación violasen todas las normas sanitarias de mascarilla o distanciamiento social como forma de expresar su rebeldía.
Ojo, que España tampoco es que tenga la exclusiva de las invenciones y movilizaciones, el pasado 1 de agosto unos 17.000 manifestantes circulaban por Berlín en una mezcla de conspiracionistas, simpatizantes de extrema derecha, militantes antivacunas y negacionistas del SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la COVID-19. Allí decían protestar contra “el Nuevo Orden Mundial, la Plandemia [ellos la llaman así], las vacunas obligatorias, los confinamientos, el chip ID2020, la OMS, el 5G y las fundaciones tapadera de Gates y Soros”.
El periodista Ángel Munárriz explica en un magnífico hilo de Twitter la relación entre movimientos conspiranoicos, bulos y fascismo. Desde el libelo antisemita ‘Los protocolos de los sabios de Sión’ (1902), donde se detalla un complot judío para dominar el mundo y que fue usado para la propaganda nazi hasta hoy con el partido polaco Ley y Justicia que ha defendido el supuesto asesinato por parte de Rusia del que fuera presidente Lech Kaczyński, muerto en un accidente de avión, o pasando por el presidente brasileño Jair Bolsonaro alentando una teoría según la cual ha habido una conjura de intelectuales e izquierdistas para ocultar los éxitos de la dictadura militar. Eso sin olvidarnos de Donald Trump, apuntándose a la teoría de la conspiración de QAnon, según la cual actores liberales de Hollywood y políticos demócratas están implicados en una red de pedofilia.
Lo siguiente que explica Munárriz es el pequeño paso que hay desde esta situación hasta llegar al fascismo. Recurre a dos libros. El de Jason Stanley, Facha: Cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida, en el que podemos leer: “Lo que sucede cuando las teorías conspiratorias pasan a formar parte (…) de la política y se desacredita a los medios de comunicación generales y a las instituciones educativas es que los ciudadanos ya no tienen una realidad común que les sirva de telón de fondo para poder reflexionar democráticamente”. Y el de Michela Murgia en Instrucciones para convertirse en fascista: “Es preciso minar todo principio de jerarquía entre las opiniones a fin de que no se pueda distinguir entre lo verdadero y lo falso”.
Como todos podemos observar, son tres circunstancias que se están dando actualmente en torno a las teorías conspiracionistas de la COVID: conjura de los medios contra las sociedades, perverso cientifismo de farmacéuticas y telecomunicaciones; y, en consecuencia, indiferenciación entre ciencia y bulo. Y por tanto confusión entre científico con prestigio y cantamañanas como Miguel Bosé.
De ahí que ya muchos analistas están advirtiendo de que esa marea, conspiracionista ahora pero potencialmente fascista, que reniega del racionalismo, abanderará la lucha contra la vacunas y proclamará como solución la vuelta al naturalismo bucólico, la alegría de las praderas y las infusiones de hibisco. Por supuesto, sin ningún ingrediente de lucha o justicia social, derechos laborales, servicios públicos, ni mejora democrática. Y lo gran curioso de todo ello es que, como sucede en los movimientos prefascistas, ellos se calificarán de rebeldes y políticamente incorrectos, frente al resto, esclavos al parecer de una ciencia dominada por mentes perversas y manos de poder invisibles. El hashtag de la manifestación de Berlín era #YoSoyLaResistencia,
Y es que, en tiempos complejos, donde interpretar la realidad requiere análisis y reflexión, inventarse conspiraciones y entregarse al fascismo es la salida más sencilla.
Lo grave es que, cien años después del surgimiento del fascismo, nuestro modelo de información no ha sido capaz de vacunarnos contra la desinformación, la manipulación, el engaño y el enloquecimiento masivo mediante mentiras. Ni mediante un sistema de medios cerrado y reglado primero ni con el sistema abierto de redes sociales y participación ciudadana.
Fuente:
OCTAVIO PAZ | Debate: El compromiso de los intelectuales
Onetti y el arte de la derrota
Por Carlos A. Ricciardelli | 08/08/2020 | Cultura /
A 70 años de la publicación de La vida breve de Juan Carlos Onetti, recordamos esta novela que se anticipó al boom latinoamericano. Juan María Brausen es el protagonista agónico de esta aventura llamada a ser la piedra basal de su obra.
«Nunca escribí para pocos o muchos; siempre escribí para mi dulce vicio que no castiga el código penal» (Juan Carlos Onetti)
La vida breve (1950) de Juan Carlos Onetti es un curso magistral de literatura. A diferencias de muchos otros escritores, el “Gran Oriental” nunca escribió siquiera un apunte de cómo debía hacerse literatura. Mucho menos un decálogo o paper académico en donde –con precisión de ingeniero- se dedicara a descular “la forma literaria”. En cambio, en muchas de sus obras, puede verse –aguzando la lectura- la tensión del oficio más viejo del mundo. O acaso, ¿hay alguna otra actividad del hombre que precede a la de sentarse al calor de un fogón prehistórico a contarse historias?
En 1939 aparece en Montevideo su primer libro, El pozo, novela breve en donde Eladio Linacero, solo y a punto de cumplir los cuarenta años, se encuentra en una pieza de hotel, sin vidrios en la puerta, con viejos diarios tostados por el sol clavados en la ventana. Solo y sin tabaco, se dispone a escribir sus memorias –dice- porque está por cumplir los cuarenta y es lo que un hombre debe hacer, según leyó en no recuerda dónde. Aquí nomás, en su primer libro, aparecen las primeras pistas sobre el oficio más antiguo y su oficiante: “No sé escribir, pero escribo de mí mismo”. Una confesión que siempre me recuerda la frase que se adjudica al filósofo Sócrates: «Sólo sé que no sé nada». Para agregar que lo difícil es encontrar el punto de partida. “Estoy resuelto a no poner nada de la infancia”, dice. Entonces contará un recuerdo, difícil, duro de su juventud. Y volverá a contarlo cambiando espacios y detalles, mintiéndolo: “Hace horas que escribo y estoy contento porque no me canso ni me aburro. No sé si esto es interesante, tampoco me importa”. Otra confesión y en esta le creo, a pie juntillas.
Pero dejemos por ahora El pozo y no profundicemos en “el olvido de la academia” que aún no reconoce el lugar que ocupa Onetti entre los mejores escritores de lengua castellana del siglo XX, y vayamos por un rato, unas líneas nomás, hacia La vida breve, obra que provocó el exabrupto de un borracho amigo: “Qué Macondo ni realismo mágico…” gritó, cuando me devolvió el libro publicado por Sudamericana en 1950. La vida breve, como dije al inicio, es un curso magistral de literatura. A cada paso, en cada nuevo capítulo nos acercamos cada vez más a la vida de Juan María Brausen, protagonista agónico de esta aventura llamada a ser la piedra basal de la obra onettiana. Aquí nace Santa María, la ciudad provincial que albergará al médico Díaz Grey, al joven Malabia, a Inés, al comisario Medina y a Larsen, Juntacadáveres, entre muchos otros perdedores devenidos en héroes trágicos porque, como también dijo otro pensador urbano, “vivir sólo cuesta vida”. A partir de ese momento la mayoría de las ficciones de Juan Carlos Onetti habitarán la naciente Santa María.
Es justamente Brausen quien va narrando su historia en La vida breve y con ella las dificultades para escribir –a pedido del viejo Macleod- el guion para una película, ni muy bueno ni muy malo, según el consejo de su amigo Stein.
Brausen, insomne ante la enfermedad de su mujer, afirma que tiene algo, tiene a un médico en la ventana de su consultorio, asomándose hacia el río, viendo llegar la balsa una vez al día. Al médico lo llamará Díaz Grey y lo describe apenas: casi cincuenta años, anteojos gruesos, un cuerpo pequeño, pelo escaso, canoso y un pasado previsible, pero desconocido. Enseguida, en la misma escena, ve a una mujer: la idea de la mujer que entraba una mañana, cerca del mediodía, en el consultorio y se deslizaba detrás del biombo para desnudarse… que llamará Elena Sala.
La vida de Brausen avanza con sus miedos, dudas y certezas hasta que al guion, apenas esbozado, le falta un personaje, el tercero –aparentemente en discordia y anunciado con anticipación- : el marido de Elena, Lagos.
“Estaría salvado si empezaba a escribir el argumento para Stein, si terminaba dos páginas, o una, siquiera, si lograba que la mujer entrara en el consultorio de Díaz Grey. Entonces empieza a construir a Lagos: “Y aunque me era posible” –dice Brausen / Onetti sobre cómo estructura al personaje- “arrimar a los vidrios de la puerta del consultorio un rostro cambiante y aunque no respondiera a ninguna estatura determinada, siete u ocho caras que podían convenir al marido (…) mientras pensaba en dinero, Gertrudis, propaganda, me empecinaba en colocar entre la mujer y Díaz Grey la materia inflexible del marido, tantas veces esfumado, tantas veces sólo a un paso, un detalle, una expiración del instante de su nacimiento”. De su nacimiento como personaje literario, si hace falta aclarar. “Así, sin que yo tuviera que intervenir, ni pudiera evitarlo. Porque yo necesitaba encontrar el marido exacto, insustituible, para escribir de un tirón, en una sola noche, el argumento de cine y colocar dinero entre mí y mis preocupaciones. (…) Era muy difícil encontrarlo” –vuelve a confesarnos Onetti / Braussen, el escritor- “porque aquel hombre, fuera como fuese, sólo podía ser conocido en la intimidad”.
Y es así, como pasarán dudas y desconsuelo ante la falta de construir al marido ideal. Sólo tiempo después aparecerá “el marido buscado”, construido entre sueños, desvelos y apuros de escritor en su oficio por realizar una historia creíble. Ni muy buena, ni muy mala –como aconsejaba Stein- pero que sirviese para ganar unos pesos y combatir el hambre.
La novela seguirá su rumbo en un ir y venir entre la vida de Braussen /Arce en Buenos Aires con Gertrudis y la Queca y el incesante crecimiento de Santa María con sus personajes y desdichas. Estará la noche porteña con sus boliches y el alcohol. Sobrevendrán conflictos, malentendidos, el abandono de Gertrudis y el asesinato de la Queca para entonces sí, emprender junto a Ernesto –el amante/asesino de la Queca- la huida final: escapar de Buenos Aires y la policía para llegar a Santa María y sentirse libre, “ser irresponsable ante los demás, conquistarme sin esfuerzo en una verdadera soledad”.
Así, entonces, poder continuar con el dulce vicio de contar historias para su pasión y desgracia.
Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/onetti-y-el-arte-de-la-derrota
Bolivia, la batalla continental que se viene
Por Gerardo Szalkowicz/
Fuentes: Nodal/
El centro de gravedad de América Latina se irá trasladando en las próximas semanas a Bolivia, donde la principal incógnita pasa por ver si finalmente habrá elecciones libres y transparentes que ayuden a recuperar la democracia desgarrada en noviembre pasado. El Día D es el 6 de septiembre. Por ahora. Con el MAS arriba en todas las encuestas, la derecha apuesta otra vez a patear el tablero con un nuevo aplazamiento y/o la proscripción. Es lógico: nadie da un golpe de Estado para después entregar mansamente el poder a quienes sacaste por la fuerza.
Tienen una buena coartada: el desastre que está provocando la pandemia. Hospitales colapsados y gente muriendo en las calles son el rostro más crudo de un sistema de salud desmembrado. La curva de contagios sigue creciendo y, por si le faltaba algo a la convulsionada actualidad boliviana, el positivo de Covid-19 alcanzó a la propia presidenta de facto, a siete ministros, seis viceministros, al jefe de las Fuerzas Armadas y a una docena de legisladores y legisladoras. De las múltiples crisis que envuelven el país, la sanitaria se torna indisimulable. Ni los medios que acompañaron el derrotero golpista pueden invisibilizar las imágenes de personas desesperadas por no encontrar dónde atiendan a sus familiares contagiados ni dónde enterrarles cuando fallecen. Mientras, se hizo cargo del Ministerio de Salud el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López; un militar sin experiencia sanitaria gestionando una pandemia, igualito que en el Brasil de Bolsonaro. Las respuestas oficiales oscilan entre los llamados a oraciones religiosas y explicaciones tragicómicas como la del ministro de Gobierno Arturo Murillo: “Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia”. El panorama no toma dimensión de tragedia porque durante el gobierno de Evo Morales la inversión en salud (ahora paralizada) se incrementó 360%, se duplicaron los puestos de trabajo en el sector y se construyeron 1.062 establecimientos de salud.
Pero no es la emergencia pandémica la que llevó a Jeaninne Áñez, Jorge “Tuto” Quiroga y Luis Fernando Camacho a pedir auxilio a la OEA para seguir dilatando las elecciones (la misma OEA de Luis Almagro que los ayudó a consumar el golpe), sino los números de los sondeos: entre las tres candidaturas de la ultraderecha no llegan al 20% y, pese a las persecuciones, encarcelamientos y exilios, el MAS aparece con buenas chances de ganar en primera vuelta si logra frenar la arremetida por proscribir a su candidato Luis Arce. El tablero electoral se completa con el ex presidente liberal Carlos Mesa, que aspira a llegar al balotaje apoyado por la clase media paceña (en las fallidas elecciones de octubre pasado quedó 10,3 puntos debajo de Evo Morales) y que por ahora no aceptó aliarse con esos sectores más extremistas de la oligarquía santacruceña.
Es que el descontento con la gestión de Añez y su grupo es cada vez más amplio. Por las múltiples denuncias de corrupción -como la millonaria compra de insumos médicos y respiradores a sobreprecio-, pero sobre todo por el desamparo en el que dejaron a la población ante el arrasador impacto económico del coronavirus. En un país con el 70% de informalidad laboral y tras un aluvión de despidos, el desempleo trepó al 8,1%, casi el doble de lo que dejó Evo Morales cuando Bolivia ostentaba la cifra más baja de América Latina.
Por eso también Luis Arce viene pisando fuerte. Además de su perfil “moderado”, fue el ministro de Economía durante casi todo el gobierno de Evo. ¿Quién mejor para timonear la crisis post pandemia que quien fuera el cerebro de un modelo de innegable recuperación y estabilidad económica?
Si hay una palabra que define el devenir de esta historia es la incertidumbre. Todo puede pasar en las próximas jugadas. La derecha boliviana, siempre tutelada desde el Norte, apuesta otra vez a patear el tablero. El MAS denunció que “se ha desatado una campaña que pretende presionar al TSE con el objetivo de cancelar nuestra personería jurídica”. Además se declaró “en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir a nuestros candidatos”. Los movimientos sociales y sindicales ya están en las calles para impedirlo. Luego de una gran demostración de fuerzas en todo el país el martes pasado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, advirtió: “Los trabajadores vamos a hacer cumplir que el 6 de septiembre sí o sí se hagan las elecciones. Vamos a defender la democracia”.
De eso de trata la batalla que se viene en Bolivia, de recuperar la democracia perdida.
(*) Editor de NODAL.
Guerra – Residente (Video Oficial)
Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas
Por Luis Roca Jusmet/
Este libro no es algo menor, ciertamente. Es un ensayo que casi me atrevería a decir que es imprescindible para entender los tiempos que vivimos./
Sorprendentemente (por la unidad de estilo y la coherencia en la elaboración) es un libro escrito entre dos personas. Por una parte tenemos a una socióloga mundialmente reconocida, Eva Illouz, una de las iniciadoras de los estudios sobre “el capitalismo emocional”, de la que recuerdo especialmente su obra “La salvación del alma moderna. Terapia emocional y cultura de la autoayuda”. Por otra parte, el joven psicólogo Edgar Cabanas, que ha escrito muchos artículos analizando críticamente el uso contemporáneo de la noción de felicidad.
El libro tiene como hilo conductor el imperativo actual que nos exige ser felices y su rentabilidad económica y política. Hay también un análisis crítico de la historia de la psicología, muy en la línea de lo que plantea Nikolas Rose de entenderla en función de las necesidades prácticas de los entramados del poder. De manera más precisa, cómo la psicología positiva está cumpliendo este papel en la ideología neoliberal, que como sabemos no es solamente una apuesta económica sino algo mucho más profundo. Se trata de un estilo de vida y una forma de subjetivación con unas consecuencias sociales y políticas muy precisas. La psicología positiva aparece y triunfa en el siglo XXI, muy financiada por los poderes financieros y empresariales y ampliamente aceptada en el mundo académico, sobre todo en USA.
Pero no deberíamos olvidarnos de lo que ya nos advirtió Georges Canguilhem hace medio siglo: que la psicología era una pseudociencia con pretensiones cognitivas cuando su función es la de ser una tecnología de normalización. De esta forma la psicología positiva se presenta como científica, objetiva e imparcial cuando es todo lo contrario. La noción de felicidad, para empezar, es un término ambiguo y confuso que puede ser fecundo para un trabajo conceptual desde la filosofía, pero nunca como un término científico.
Para continuar, ha elaborado un vocabulario que es completamente ideológico y más que descriptivo o explicativo es prescriptivo (gestión emocional, autoestima, competencia, resiliencia, mindfulness) y responde a un ideal individualista basado en simplificaciones escandalosas. Por ejemplo, que hay una salud mental positiva y otra negativa, que es la de la persona que no es capaz de ser feliz y eliminar sus emociones negativas. Como si la polaridad emociones positivas/negativas fuera tan fácil, como si no existiera la ambigüedad y la ambivalencia, como si no tuviera una dimensión histórico-cultural, como si la indignación no fuera necesaria para la rebelión. Se trata del mito que considera a un individuo aislado, más o menos competente, casi totalmente responsable de su vida. En el fondo, que las circunstancias es algo secundario a lo que debemos adaptarnos y frente a la cual hemos de adoptar una actitud positiva. Y, por supuesto, ni plantearnos un compromiso político para transformar una realidad que no nos parece justa. De lo político pasamos a lo terapéutico, de lo social a lo personal. A nivel laboral es evidente que, como nos decía Richard Sennett en su libro “La corrosión del carácter”, lo que se busca son trabajadores que se adapten a la flexibilidad (es decir a la precariedad) y que pasen de entender su vida laboral no como un trayecto dentro de la empresa sino como un proyecto personal en el que vas cambiando de trabajo en función de las exigencias del mercado y las necesidades de la empresa. De esta manera uno entiende la vida laboral como un reto más en la que uno ha de ser creativo y emprendedor y responsabilizarse personalmente.
El uso político de “la ciencia de la felicidad” se muestra de forma muy clara, así como su uso económico en el “mercado de la felicidad”: revistas, libros, consultas, asesorías. Justamente los autores aclaran que este mercado no tiene límites por la misma paradoja de que la felicidad se presenta como algo posible y al mismo tiempo inalcanzable, ya que siempre florece y el crecimiento personal es tan ilimitado como la lógica del beneficio del capital: nunca tiene suficiente. Una cuestión que me parece interesante es hacerlo entrar en diálogo con el horizonte abierto por Michel Foucault sobre la biopolítica, que muy bien ha continuado Nikolas Rose (ambos citados en el libro). Por una parte, relacionarlo con la cuestión del poder pastoral como gobierno indirecto de las conductas en las sociedades liberales. Por otra parte, si hemos de considerar que la propuesta de Michel Foucault de construir un sujeto ético como forma de resistencia a las formas de gobierno entraría dentro de la crítica que hacen los autores. Esto plantea un problema más amplio que es el de la relación de la ética y la política. ¿Las propuestas éticas de inventarse a uno mismo son trampas neoliberales para evitar el compromiso político? Personalmente pienso que hay que buscar un equilibrio entre la ética y la política y la propuesta de Foucault, que no utiliza nunca el término felicidad ni plantea una obsesión por las emociones, está en esta línea. Al contrario, al igual que la tradición estoica lo que plantea son prácticas del cuidado de sí centradas en los actos y el sentido de lo que hacemos. En todo caso también me parece que hay que apostar por un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, no ir hacia formas de neocomunitarismo.
Queda la cuestión de si el término felicidad puede ser salvado de esta debacle o si mejor lo enterramos con el mercado que ha generado. Porque, aunque hay que reivindicar valores como la verdad y la justicia social, tal como formula la última frase del libro, pienso que queda algo que tiene que ver con el sentido que cada cual da a su vida, con la construcción de la propia subjetividad, incluso con las tecnologías del yo, que debe replantearse en otros términos de los que nos plantea la psicología positiva.
Se trata, en definitiva, de un libro absolutamente recomendable. Nos permite hacer una precisa ontología de nuestra actualidad y al mismo tiempo nos abre muchos interrogantes sobre los que reflexionar.