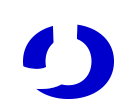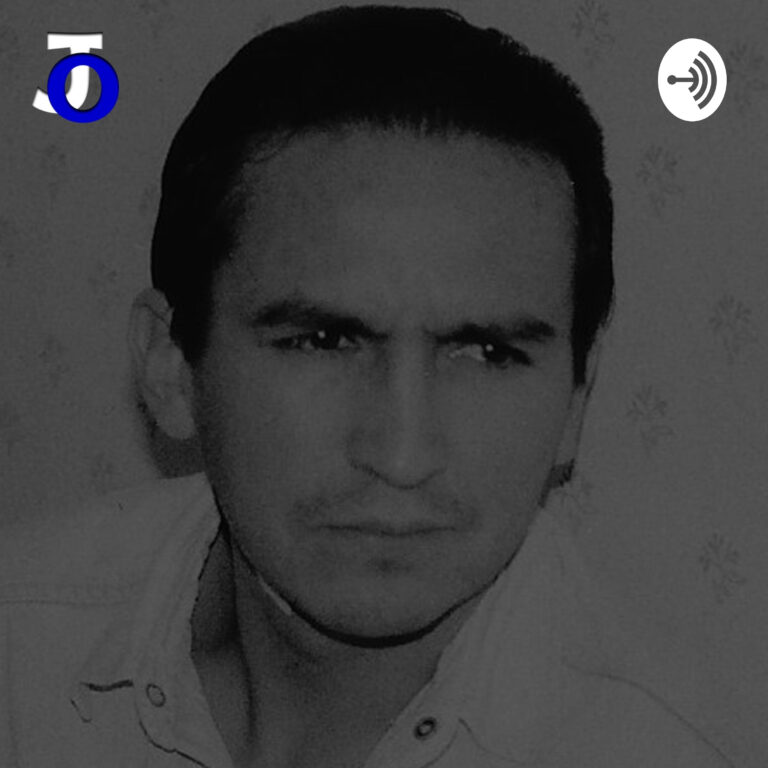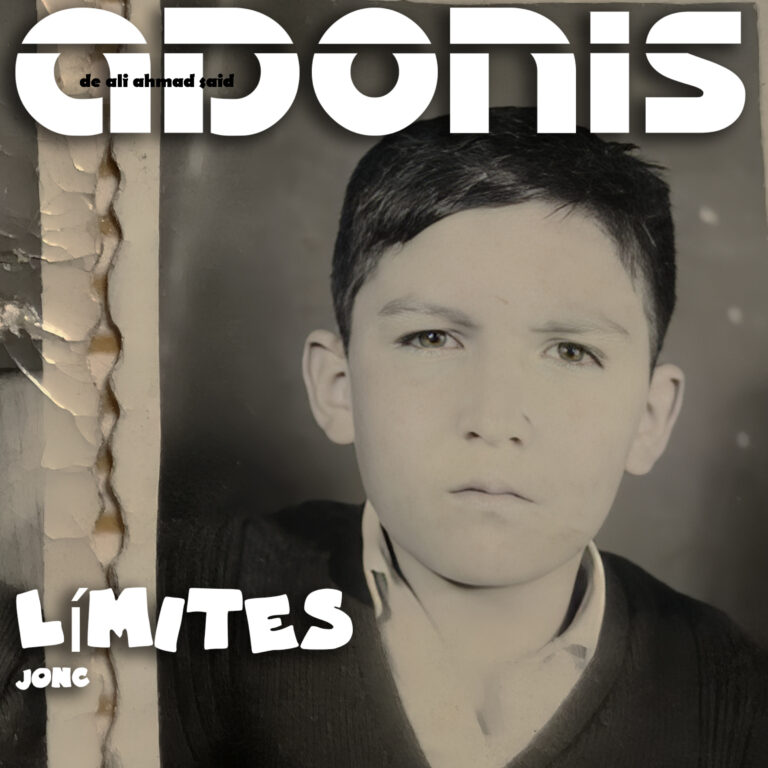admin_re
La supresión de los derechos de las mujeres y diversidades en un contexto de esclavitud atraviesa la trama de El cuento de la criada y nuestra intervención en la última marcha feminista. En un ejercicio polìtico de narrar(nos) y visibilizar las amenazas y resistencias, nos convertimos en criadas.
Juliana Quintana Pavlicich*
«Es un poco como morir», pienso mientras avanzo en fila hacia el interior de la plaza Uruguaya. Envuelta en una túnica roja, siento cómo el calor violento de las 18:30 chamusca mi piel. La gorra nos impide mirarnos entre nosotras, y ese es un factor no menor que introduce la escritora canadiense Margaret Atwood en El cuento de la criada, la novela sobre la que nos basamos para una intervención el último 25 de noviembre.
Las indicaciones son claras: hay que sostener al personaje durante toda marcha. Desde ese momento, el silencio reina entre nosotras. No es muy difícil imaginarnos que vivimos en Gilead, un régimen fundamentalista cristiano que, durante una “crisis de fertilidad” (de las preocupaciones más grandes de los gobiernos provida y las tecno-oligarquías ahora mismo), tomó el poder, militarizó el país y organizó a las mujeres en un sistema de castas. Nosotras, las criadas, somos mujeres fértiles elegidas para ser sometidas a violaciones sistemáticas orquestadas por el Estado. Cuando demos a luz, esos niñes no serán nuestros sino del régimen.
Apocalípticas, exageradas, trágicas. Podrán decir. Pero El cuento de la criada fue publicado en 1985, cuando grupos conservadores fueron detrás de las conquistas de las feministas de la segunda ola. El movimiento anglosajón exigió derechos políticos para las mujeres desde inicios de 1960, entre ellos, el sufragio femenino. En Estados Unidos, las reivindicaciones se centraban en la sexualidad (derecho al aborto, acceso a anticonceptivos y educación sexual), el trabajo (equidad salarial y valoración del trabajo doméstico), y la participación en el espacio público.
 100vw, 620px” data-recalc-dims=”1″><figcaption id=) Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Hay una belleza en permanecer inmóvil y en silencio por mucho tiempo. Los pensamientos comienzan a escucharse en voz alta. Parece tonto, pero mientras que aguardamos paradas la señal para formar filas me pregunto cuándo fue la última vez que abandoné mi teléfono por tanto tiempo. O cuándo fue la última vez que cerré los ojos y dejé que los sonidos del entorno se dibujen en mi mente. Pájaros, saludos, gritos. Tambores, aplausos, risas. Un roce de telas, una tos aislada.
Debajo de la gorra, el mundo se reduce a una franja estrecha: zuecos, championes, zapatillas, sandalias, tatuajes de nuestras amigas, pelos sí, pelos no, pies descalzos, algunos muy chiquititos, pies que frenan para mirar o sacarnos una foto. Gotas gruesas me caen de la frente y se escurren por mi pelo. De pronto, una brisa. Y aunque no puedo verla, sé que es Angie Stirling poniendo la mirada donde nadie más ve. Luego, la voz de Moni Encina: «¡Amigas, nos movemos!». Las criadas de Atwood no tenían compañeras que les soplaran con un abanico ni que las guiaran para evitar que se tropiecen.
Lo colectivo cobra un nuevo sentido. El suelo es irregular pero confiamos en la pisada de la compañera que tenemos al frente. Cuando ella frena, vos frenás, cuando ella dobla, vos doblás. No hay más. No hay alrededor. No hay horizonte. En algún momento, la marcha se convierte en un flujo colectivo, un organismo extraño donde no existen nombres ni rostros. Muches pensaron que éramos un grupo provida tratando de sabotear la marcha. Qué genialidad la de Atwood al imaginarse el despojo de la identidad hecha traje.
 100vw, 620px” data-recalc-dims=”1″><figcaption id=) Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Un aspecto clave de la novela es que las mujeres no tienen derecho a leer ni escribir. Ni siquiera las mujeres poderosas como Serena Joy, quien solía ser una académica antes de Gilead. Por eso, (voy a spoilear un poco acá) el lenguaje es tan importante en la historia. La primera vez que aparece una señal de rebeldía entre las criadas es cuando Offred, la protagonista, encuentra una inscripción dentro del placard.
Nolite Te Bastardes Carborundorum. Esta frase que aparece como un mensaje del pasado y se convierte en leitmotiv del inicio de una desobediencia, la antesala de una revolución, un signo de esperanzas para otras criadas que todavía ignoran su fuerza emancipadora. La idea de hacer un llamado a través de una frase evoca la práctica de grupos subversivos que dejaban mensajes políticos en dictadura en textos encriptados o códigos.
Durante la dictadura militar argentina -que, entre paréntesis, inspiró varias dimensiones del libro de Atwood, como la apropiación de bebés y las torturas en los centros clandestinos de detención- se prohibieron centenares de bandas y artistas. Entre ellos, Suis Generis, Pescado Rabioso, Los Gatos, Pedro y Pablo, León Gieco, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, que marcaron a toda una juventud. Por eso, también, las canciones comenzaron a sonar como poesía.
Las cartas de las criadas nacieron con ese espíritu. El de documentar las penumbras del encierro y la tortura, expresar una nostalgia por los derechos arrebatados, archivar en la memoria histórica los crímenes que se perpetraban contra ellas (no sin la complicidad de otras mujeres que se encontraban también oprimidas pero en una situación de privilegio).
En la marcha, hicimos un guiño a ese momento. Distribuimos mensajes evocando la palabra para exponer el borramiento de nuestras subjetividades y el riesgo a perder nuestros derechos conquistados en un contexto de avanzada fascista en el país. Atwood confirma nuestras predicciones cuando explica que El cuento de la criada es una “ficción especulativa”, un género literario que teoriza sobre futuros posibles.
Solo para ponernos en perspectiva, este año, la ONU recomendó a Paraguay despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar servicios seguros y de calidad para adolescentes. También pidió que se garantice el reconocimiento legal de la identidad de género para niñes y adolescentes trans, y adoptar la educación en género como parte obligatoria del currículo escolar.
Por supuesto que el gobierno desoyó estas recomendaciones e invocó a la narrativa de defensa de la soberanía para argumentar sobre la prohibición draconiana del aborto. Es así, el laboratorio antiderechos no respondería en otro sentido. Pero la contradicción está y se ve claramente en los datos.
En Paraguay, cada tres horas es abusade un niñe o adolescente y el 95% de los casos los abusos provienen del entorno familiar. Las víctimas se ven prácticamente obligadas a parir. En promedio, casi dos niñas de 10 a 14 años dan a luz por día, cerca de 12.000 niñas de entre 15 y 19 años dieron a luz en 2019, y 1.000 niñas de 14 años o menos dieron a luz entre 2019 y 2020.
 100vw, 620px” data-recalc-dims=”1″><figcaption id=) Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
La ausencia de políticas con foco en la prevención y educación integral de la sexualidad sumado al poder de los sectores conservadores empujan a las personas gestantes a un laberinto sin salida. Al mismo tiempo que avanzan sobre nuestros cuerpos, avanzan sobre nuestra memoria. Hace unos días, por ejemplo, decenas de internautas morimos de indignación cuando leímos la publicación del Museo del Barro. Denunciaron que la Oficina de la Primera Dama cambió el nombre de la Plaza de los Desaparecidos por “Plaza Navidad”. Asunción es, como diría Paul Preciado, una ciudad petrosexorracial.
En la plaza de la Democracia, la voz de Oli Almudena aparece como una luz que nos devuelve la esperanza. De a poco, nos deshacemos de las túnicas y revelamos nuestras identidades, completas, deseantes. La intervención termina con las palabras de Gisèle Pelicot, un símbolo de resistencia contra la violencia sexual en Francia y el mundo, quien dijo «Que la vergüenza cambie de bando». Pero le agregamos una segunda parte, «porque el miedo ya lo perdimos». Quiero explicar por qué.
Hace poco terminamos de leer Teoría King Kong, de Virginie Despentes en el club de lectura de Emancipa, un manifiesto feminista que narra la violencia en primera persona para luego sacudir los cimientos sobre los que se construyen las sociedades patriarcales. Recuerdo que uno de esos días reflexionamos sobre el privilegio de las clases dominantes y su capacidad de imponer una cultura dominante que se expresa en la reproducción del sentido común.
Mientras las ideas dominantes tienen reservado el derecho al placer, les otres, es decir, los cuerpos proletarios, migrantes, feminizados, no heterosexuales, no binaries, trans, en definitiva, los cuerpos abyectos (como diría Preciado), nosotres, lo tenemos vedado. Digo esto porque no solo luchamos para que los cuerpos con capacidad de gestar dejen de ser tratados como territorios a anexar o para que, cultural, social y simbólicamente, dejen de reducirnos a una función reproductiva sino para frenar el avance de las estrategias gubernamentales necropolíticas y fascistas en las instituciones democráticas que ponen en riesgo derechos conquistados.
Quieren hacernos creer que en esta repartija arbitraria y desigual de categorías y jerarquías tenemos vedado el derecho al placer. No los dejaremos.
Nolite Te Bastardes Carborundorum.
*Licenciada en Comunicación Social y Magíster en Periodismo de Investigación. Es periodista especializada en género y derechos humanos de El Surtidor y La Precisa y corresponsal de noticias LGBTTIQ+ de Agencia Presentes en Paraguay.