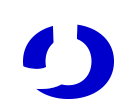*Por Monse Pedrozo
La agroecología urbana se presenta como una actividad que se desarrolla en espacios urbanos e incluso periurbanos, con el objetivo de producir alimentos tanto de origen vegetal como animal. Aprovecha los recursos disponibles en la ciudad, como residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, agua de lluvia y semillas. Este sistema de agricultura no solo busca responder a una necesidad alimentaria, sino también dar un nuevo sentido al espacio urbano como territorio productivo.
Vivimos en un contexto marcado por una creciente desigualdad social y territorial, donde la visión de modernidad, basada claramente en el dominio del ser humano sobre la naturaleza, impulsa la explotación intensiva de los ecosistemas y la homogeneización cultural. Esta lógica nos llevó hacia una crisis civilizatoria profunda, cuyo síntoma más visible es el cambio climático, una realidad que atraviesa la vida cotidiana en todos los rincones del planeta. Según el último informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), más del 85% de la población mundial ya experimenta, de una forma u otra, sus consecuencias. Sin embargo, las raíces de esta crisis van mucho más allá del clima: atraviesan nuestras formas de habitar, producir, consumir y de relacionarnos con el territorio.
Frente a este escenario, la agroecología urbana emerge no solo como una alternativa sustentable, sino como una respuesta política, cultural y ecológica. Se trata de una apuesta por reconstruir los vínculos entre las personas y sus territorios, empoderar a las comunidades urbanas y devolverle vida a los espacios degradados u olvidados por el modelo de ciudad dominante.

Este escenario tiene raíces en un proceso de urbanización lento pero constante, acompañado de políticas públicas ineficientes y de la ausencia de un desarrollo urbano planificado desde su concepción. Asunción, como otras capitales latinoamericanas, presenta contrastes entre sectores altamente urbanizados, (como Villa Morra, Carmelitas o zonas cercanas al eje corporativo) donde los desarrollos inmobiliarios siguen creciendo, y barrios con infraestructura precaria como los Bañados, Zeballos Cué o zonas periféricas de la ciudad, donde muchas familias aún transitan por calles de tierra, sin acceso regular a agua potable ni a servicios básicos. Estos territorios, además, están marcados por vacíos urbanos: lotes abandonados, edificios inconclusos o abandonados en el microcentro y patios baldíos en manos de instituciones públicas; todos ellos invisibilizados por el mercado inmobiliario.
Lejos de ser únicamente problemática, la realidad actual también abre la posibilidad de imaginar e impulsar modelos alternativos de desarrollo —como la agroecología urbana— que pongan en el centro el derecho a la ciudad, el cuidado del medio ambiente y la justicia social. La expansión urbana ha funcionado como una respuesta silenciosa a la escasa gestión del territorio que, en lugar de fomentar una ciudad compacta con servicios concentrados, ha resultado en la dispersión del poblamiento, lo que lleva a una mala disposición de infraestructuras y servicios básicos, generando así importantes déficits en la calidad de vida de los distintos sectores de la población urbana.
En Asunción, existen numerosos terrenos baldíos, patios escolares subutilizados, márgenes de arroyos, techos de edificios públicos y privados, y espacios comunitarios que, con una adecuada intervención, podrían convertirse en centros productivos agroecológicos. Estos espacios, actualmente desaprovechados o abandonados, representan una oportunidad para fomentar la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la inclusión social en una ciudad con graves problemas de planificación urbana.
Según datos publicados por la Revista Paraguaya de Sociología (2022), en Asunción existían más de 500 hectáreas de lotes vacantes, muchos de ellos en manos de inmobiliarias o instituciones públicas sin un uso definido. Estos espacios, desaprovechados, podrían convertirse en huertas comunitarias, siguiendo el ejemplo de ciudades como Rosario (Argentina) y Curitiba (Brasil), donde programas municipales han logrado transformar tierras ociosas en áreas de cultivo sostenible. A esto se suman las numerosas escuelas públicas de la ciudad que cuentan con terrenos infrautilizados, con potencial para ser convertidos en huertos educativos que integren la agroecología al proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual forma, las riberas de los arroyos urbanos, como el Mburicaó y el Ñandutí, podrían habilitarse como zonas de agricultura urbana controlada, contribuyendo a la producción de alimentos, como también a la mitigación de inundaciones y a la recuperación de la biodiversidad en la ciudad.
Si queremos repensar y rediseñar nuestros entornos urbanos, primero necesitamos comprender el rol esencial que juega la agroecología. No se trata solo de una forma de cultivar sin químicos, sino de una mirada más amplia que combina práctica, ciencia y lucha política. La agroecología apuesta por fortalecer la biodiversidad, seguir los ritmos y principios de la naturaleza y dejar atrás el uso de agroquímicos. Sin embargo, cuando se enraíza en un territorio es que cobra toda su fuerza; cuando se cruza con los saberes populares, con las dinámicas sociales del barrio, con la memoria de quienes han cuidado la tierra incluso dentro de la ciudad. Ahí deja de ser una teoría y se vuelve una forma de habitar con sentido.
El primer paso para incorporar la agroecología en la ciudad no es técnico ni complejo: es, ante todo, una cuestión de mirada. Se trata de observar el entorno con otros ojos, de permitir que aflore esa inquietud silenciada por la rutina urbana. Empezar no implica cambiarlo todo de golpe, sino dar espacio a que algo crezca, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto. Porque cada brote que emerge entre el cemento nos recuerda que seguimos siendo parte de la naturaleza, y que la urbanidad de nuestro existir no lo es todo.
La agroecología también es una forma de tomar decisiones políticas desde lo cotidiano. Es comunidad, y la comunidad se teje en lo simple: en una receta compartida, en el trueque de semillas, en el consejo que pasa de casa en casa. No exige perfección ni experiencia previa, lo único que pide es disposición: observar, probar, equivocarse y volver a intentar. Es una práctica que se construye desde abajo, en la intimidad de los patios, en los balcones soleados, en los vínculos que vuelven a darnos sentido de pertenencia.
En el caso de Asunción, con todos sus contrastes, sus vacíos y su crecimiento desordenado, guarda una posibilidad latente. Más allá de ser una cuestión de sembrar plantas, se trata de sembrar sentido, de recuperar vínculos con la tierra, con el barrio. La agroecología urbana, más que una técnica, es una forma de resistencia que se gesta en lo cotidiano, en lo mínimo. Habitar una ciudad agroecológica es un camino, no una meta. Es un ejercicio de imaginación radical, pero también de acción cotidiana. Porque cada decisión puede convertirse en un gesto de transformación. Y quizás ahí, justo ahí donde la ciudad parece agotarse, comienza a brotar otra posibilidad.
*Monse Pedrozo es agrónoma e investigadora, con enfoque en agroecología, biodiversidad y desarrollo sostenible. Apasionada por reducir desigualdades, combina ciencia y acción comunitaria para impulsar una agricultura más justa.
*Ilustraciones: Luceri M. Ojeda, ilustradora freelance y Cofundadora de Pictogué Videos Explicativos. htts//www.behance.net/lolasnow