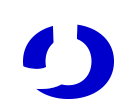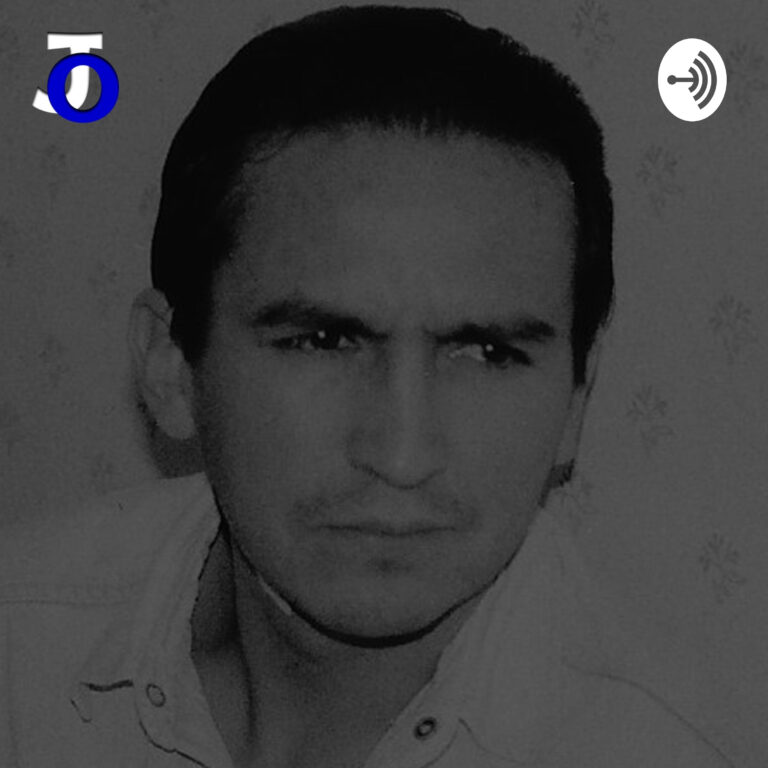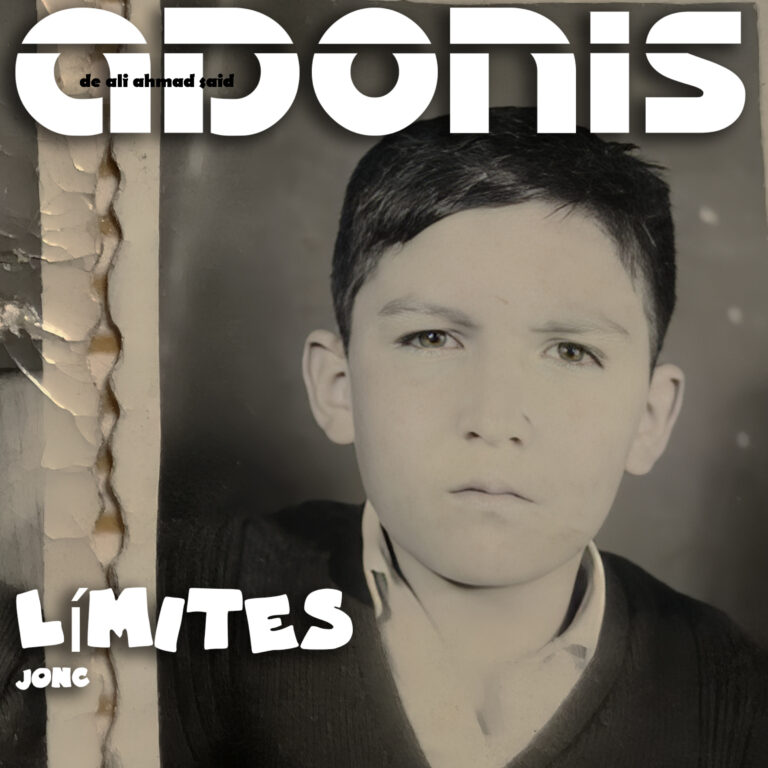Autor/as: González Daxy; [email protected], Montiel Carla;
Universidad Nacional del Este, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación centrada en las trayectorias académicas de estudiantes de diversas carreras de una universidad pública del Paraguay, que han ejercido la maternidad o paternidad durante su formación universitaria. Se busca comprender el impacto de las responsabilidades parentales en la experiencia académica, desde una perspectiva de género, así como identificar áreas críticas que requieren cambios estructurales en las políticas universitarias para promover un entorno educativo más equitativo.
Se llevaron a cabo dos grupos focales, cada uno con una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos, que contaron con la participación de estudiantes hombres y mujeres de distintas carreras. Los grupos focales permitieron explorar en profundidad las experiencias y percepciones de los participantes sobre los desafíos que enfrentan al equilibrar sus responsabilidades académicas y familiares.
El estudio subraya la necesidad urgente de implementar políticas que aborden estas problemáticas, sugiriendo que la creación de espacios de cuidado infantil dentro del ámbito universitario podría ser una solución eficaz para fomentar un entorno más inclusivo y equitativo para los estudiantes con responsabilidades familiares. Finalmente, se enfatiza la importancia de reconocer y atender las realidades de estos estudiantes para mejorar su bienestar y su trayectoria académica y profesional.
Palabras Claves: Responsabilidades parentales, Estudiantes universitarios, corresponsabilidad en el cuidado
Introducción
La maternidad y paternidad constituyen un desafío considerable para muchos estudiantes universitarios que intentan equilibrar sus responsabilidades académicas y familiares. A nivel global, las universidades están reconociendo cada vez más la importancia de ofrecer servicios de apoyo que faciliten esta conciliación, como la implementación de guarderías en los campus.
Recientemente, se han presentado proyectos de ley en Paraguay que buscan obligar a las universidades públicas y privadas a implementar guarderías en sus instalaciones. Estos proyectos destacan que “la falta de instalaciones para cuidar a los hijos pequeños representa un verdadero impedimento para que muchas madres puedan continuar sus estudios universitarios” (Última Hora, 2023; Hoy, 2024).
Por su parte, la Ley N° 6453 que modifica y amplía la Ley N° 5508/2015 de “Promoción, Protección de la Maternidad y apoyo a la Lactancia Materna”, dispone que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) obligará la implementación de salas de lactancia en las instituciones de educación superior para las estudiantes y sus hijos.
Estas iniciativas reflejan una conciencia creciente sobre la necesidad de servicios de apoyo en el ámbito universitario.
Estupiñán y Vela (2012) señalan que las mujeres que asumen el rol de madre y estudiante enfrentan un desafío significativo al intentar equilibrar sus aspiraciones académicas con las responsabilidades parentales y las expectativas culturales asociadas a la maternidad. Según estos autores, “deben equilibrar tanto su deseo personal de estudiar una carrera que les permita insertarse en el mundo laboral y responder a sus exigencias, como las expectativas culturales y sociales asociadas a la maternidad (Estupiñán y Vela, 2012, p. 538). Esta complejidad se ve reflejada también en el estudio realizado por Hernández
Quirama et al. (2019), quienes destacan las múltiples implicaciones que tiene la maternidad en aspectos como la salud física y emocional, la economía y el cuidado familiar, así como en las relaciones interpersonales.
A pesar del reconocimiento creciente, Castañeda Letelier (2015), sostiene que las universidades a menudo no tienen en cuenta las particularidades de sus estudiantes, lo que se refleja en la escasez de opciones adecuadas para ajustes económicos, académicos y de infraestructura, que respondan a sus necesidades.
La corresponsabilidad en el cuidado es un tema crucial que debe ser integrado en las políticas universitarias. Un informe reciente de la Universidad de Chile (2023) resalta que “los estudiantes que son padres o cuidadores enfrentan dificultades significativas para equilibrar sus responsabilidades familiares con las exigencias académicas. La falta de políticas adecuadas que apoyen esta conciliación puede llevar a que muchos estudiantes se vean obligados a abandonar sus estudios”, subrayando la urgente necesidad de desarrollar políticas universitarias que faciliten esta conciliación y reconozcan el trabajo de cuidados como un elemento esencial para el éxito académico.
La creciente participación de estudiantes con responsabilidades familiares en el ámbito de la educación superior es un fenómeno que merece atención, especialmente en el contexto de Paraguay, donde las estructuras de apoyo institucional son aún limitadas.
La falta de políticas adecuadas para el abordaje de esta problemática en la Universidad, no solo afecta la retención de sus estudiantes, sino que también perpetúa desigualdades de género y socioeconómicas que impactan su bienestar general.
Comprender las experiencias y desafíos que enfrentan los estudiantes con responsabilidades parentales es fundamental para diseñar políticas inclusivas que reconozcan sus necesidades específicas y promuevan un entorno educativo equitativo.
En este contexto, la investigación propone comprender ¿Cómo afectan las responsabilidades parentales a la experiencia académica de estudiantes universitarios?, y más específicamente: ¿Cuáles son las implicancias de cursar estudios universitarios mientras se tienen responsabilidades parentales?; ¿Qué estrategias de cuidado emplean los estudiantes con responsabilidades parentales para conciliar sus roles académicos y familiares? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a las políticas de cuidado en la institución? ¿Cómo se relacionan las desigualdades de género con la falta de políticas de cuidado en las universidades, de acuerdo a la percepción de estudiantes con responsabilidades parentales?
Objetivos
General: Analizar el impacto de las responsabilidades parentales en la experiencia académica de estudiantes de una universidad pública del Paraguay.
Específicos:
- Analizar las implicancias de cursar estudios universitarios mientras se tienen responsabilidades parentales.
- Identificar las estrategias de cuidado que emplean estudiantes con responsabilidades parentales para conciliar sus roles académicos y familiares.
- Determinar sus expectativas con respecto a las políticas de cuidado en la institución.
- Analizar la relación entre las desigualdades de género y la falta de políticas de cuidado en las universidades, según las percepciones de estudiantes con responsabilidades parentales.
Métodos
La investigación se llevó a cabo desde una perspectiva cualitativa, con el propósito de explorar y comprender las experiencias y percepciones de estudiantes universitarios que han tenido responsabilidades parentales durante su formación académica. Este enfoque permitió captar la complejidad de sus trayectorias académicas y los desafíos que enfrentan, así como las dinámicas familiares y universitarias que influyen en su experiencia educativa.
Se contactó a varios estudiantes que cumplían la condición de ser estudiantes y padres o madres, utilizando referencias de conocidos, otros estudiantes y profesores, convirtiéndose en la unidad de análisis un total de once estudiantes, incluyendo hombres y mujeres de diversas carreras de una universidad pública del Paraguay, lo que garantizó una variedad de perspectivas.
Se llevaron a cabo dos grupos focales. Antes de la sesión, se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, garantizando su confidencialidad y anonimato. Se les explicó el propósito del estudio, el uso de los datos recopilados, la opción de no responder a preguntas específicas y su derecho a retirarse en cualquier momento sin repercusiones.
El análisis de los datos se realizó mediante la técnica de análisis temático, que permitió identificar patrones, temas recurrentes y categorías emergentes en las respuestas de los participantes.
Caracterización de los Participantes
Sexo: 7 mujeres y 4 hombres
Edad promedio: 31 años
Participación por Carreras:
Derecho: 7
Ciencias de la Comunicación: 1
Contabilidad: 1
Ingeniería Agronómica: 1
Enfermería: 1
Resultados y Discusión
- Implicancias de cursar estudios universitarios con responsabilidades parentales
La experiencia de ser estudiantes universitarios teniendo responsabilidades parentales marca una serie de hitos y cambios significativos en la vida de los individuos. Las necesidades que enfrentan en esta etapa varían según las circunstancias, destacando la responsabilidad de cuidar a los hijos, cumplir con los compromisos académicos y atender otras cuestiones relevantes.
Una madre universitaria comparte su experiencia: “Cuando tuve a mi primer hijo, yo estaba cursando una carrera que tuve que abandonar, retomé mis estudios cuando mi segunda hija tenía 3 años, y es más difícil tener un bebé mientras cursas una carrera, que una de 3 años, tanto mi marido como yo tuvimos que dejar la facultad, más por temas económicos porque no teníamos como irnos a la facultad porque no teníamos con quien dejarlos, y no queríamos dejarlos con extraños, ya que no teníamos apoyos de los familiares, éramos los dos solos, entonces decidimos dejar los dos y también porque no teníamos la posibilidad económica de pagarle a alguien que se quede con ellos, y tener un bebé implica mucho más gastos, en el caso de nosotros que mi hijo no lactaba y comprarle la leche era mucho más caro, y luego cuando mi hijo creció un poco más, y ya pudimos sustentar algunos gastos, ahí tuvimos que decidir quién estudia primero, como en ese momento mi marido tenía un trabajo más estable, y yo tenía un trabajo independiente, él retomó sus estudios ”.
Otra estudiante añade: “Le tuve a mi primer hijo, mientras cursaba el segundo año de mi carrera, no tuve tantas dificultades, supe sobrellevar digamos, pero para mi segundo hijo fue más complicado ya estaba culminando mi tercer año, tuve que abandonar únicamente o sea congelé un año, para pasar más tiempo con ellos, volví a retomar el año siguiente”
Estos testimonios reflejan una realidad común entre las estudiantes universitarias en Paraguay. El estudio de Smulders (2018), que investiga los factores que influyen en la deserción estudiantil, revela que, entre los aspectos familiares, la mayoría de las entrevistadas señalaron haber abandonado sus estudios por razones relacionadas con la maternidad. Este hallazgo pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar las dificultades que enfrentan las estudiantes madres, con el fin de garantizar su continuidad académica y promover un entorno educativo más inclusivo y equitativo.
Otro aspecto significativo es la complejidad de equilibrar la educación, la crianza de los hijos y las limitaciones económicas, lo que en muchos casos obliga al abandono temporal o definitivo de estudios para centrarse en el cuidado de sus hijos. Una estudiante que ha enfrentado este desafío explica: “En mi caso, la dificultad era principalmente la movilidad. Caminaba hasta la facultad y, cuando hacía demasiado calor, eso representaba un gran esfuerzo para mi bebé. Por eso, solo asistía a clases cuando eran realmente importantes. Afortunadamente, mis profesores fueron comprensivos. Como solo teníamos un vehículo y mi marido lo utilizaba para ir a trabajar, si quería continuar con mis estudios, tenía que sacrificarme e ir caminando. Muchas veces, mi bebé estaba en brazos de mis compañeras mientras yo rendía los exámenes o se quedaba en la secretaría. Para mí fue bastante difícil, pero lo logré”.
Este testimonio ilustra cómo las madres estudiantes adaptan sus rutinas, haciendo sacrificios y superando obstáculos significativos. Las mujeres a menudo se ven obligadas a renunciar a sus oportunidades educativas debido a las expectativas culturales sobre su rol como cuidadoras primarias. Según un estudio de Sepúlveda y Varas González (2020), las madres estudiantes enfrentan una presión significativa para equilibrar sus responsabilidades académicas y familiares, lo que a menudo resulta en la interrupción de sus estudios.
Situaciones más complejas, como la enfermedad de los hijos, muchas veces sumergen a los padres en preocupaciones y traumas que pueden llevarlos a desconectarse de sus responsabilidades académicas y laborales, tal como lo menciona uno de los participantes varones, con su testimonio: “Realmente cambia la vida tener un bebé tanto para la mujer como para el hombre, yo traté de involucrarme mucho en todo el proceso de la fase de embarazo de mi señora y más todavía en el nacimiento,… y posterior al nacimiento tuvimos la mala suerte de que al estar al hospital se infectó con un virus y a los 8 días de nacida tuvimos que internarla, entonces justo fue en ese proceso de la primera parcial, no pude rendir dos materias y a partir de ahí no solo la parte de los exámenes, sino la asistencia a clases me perjudicó en el sentido de que tenía que estar 100% para las dos porque estábamos los tres solos ya que no le involucré a mi familia por el miedo de que mi bebé pueda infectarse de cualquier otro virus que le podría inclusive llevar a la muerte… tanto a nivel laboral como en el estudio y todo lo que conlleva mi vida civil, tengo que dejar para estar al pendiente de ella (la bebé) entonces en ese punto es mucha renuncia a nivel de tiempo” .
Otro estudiante menciona: “A mí no me afectó mucho en mis estudios, pero a mi esposa sí. Ella estaba lista para ingresar a la Facultad de Filosofía, pero tuvo que dejarlo”.
Este contraste en las experiencias muestra que, aunque ambos padres enfrentan desafíos relacionados con la crianza y la educación, las dinámicas familiares y las expectativas sociales pueden influir en cómo cada uno vive estas situaciones.
Los hombres también experimentan presiones significativas al intentar equilibrar su papel como proveedores y cuidadores. Un estudio realizado por Jacobo (2016) indica que los hombres jóvenes que son padres sienten que deben cumplir con las expectativas tradicionales de ser el sostén económico del hogar, lo que puede generar una carga emocional considerable. Esta carga de desempeñar múltiples roles puede llevar podría afectar tanto su bienestar personal como su rendimiento académico.
En resumen, es fundamental reconocer las diferencias en las experiencias de los padres y madres estudiantes para atender adecuadamente sus necesidades.
- Conciliación entre crianza y universidad.
La conciliación entre la crianza y la universidad no solo implica gestionar el tiempo y los recursos, sino también enfrentar diversas expectativas sociales y personales. En este contexto, los padres a menudo se ven obligados a sacrificar momentos de calidad con sus hijos para asistir a clases y cumplir con sus objetivos académicos. Una estudiante describe su experiencia: “Nos tuvimos que turnar para estudiar. Cuando mi marido terminó su carrera, yo inicié la mía. Cuando él llega de su trabajo, dejo a mis hijos con él y voy a la universidad tranquila porque sé que están con su papá”. Este testimonio ilustra cómo las parejas deben coordinar sus horarios para asegurar el cuidado de los niños mientras persiguen sus metas educativas.
Por otro lado, una estudiante comparte: “Yo renuncié a mi trabajo y mi marido me dijo que trabajaría de mañana, tarde y noche para que yo no dejara mis estudios. Él trabajaba y cuidaba de mi bebé mientras yo estudiaba, pero había días en que me entristecía mucho ya que casi no veía a mi bebé; prácticamente solo los veía a los dos por las noches”. Otra estudiante también señala: “Para cumplir con mis horarios, me tocaba hacer las tareas de madrugada para darles toda mi atención durante el día. Mientras ellos dormían, me dedicaba completamente a mis estudios para poder entregar mis tareas y asegurarme de que ellos estuvieran contentos”.
Estos relatos reflejan cómo deben adaptar sus rutinas, así como la carga emocional que enfrentan al intentar equilibrar sus responsabilidades familiares, laborales y académicas.
El equilibrio entre la crianza y la educación es crucial, ya que una conciliación adecuada puede tener un impacto positivo tanto en el desarrollo del niño como en el éxito académico del padre o madre. La creación de un entorno que apoye esta conciliación es fundamental, especialmente para aquellos que asumen múltiples roles. Una madre expresa: “Iba a dejar la facultad, pero mi mamá no me permitió. Ella se ofreció a cuidar de mi hija. Sin embargo, había momentos en que me sentía agotada trabajando, estudiando y criando a una hija sola. Pensaba en renunciar al trabajo o a mis estudios, pero siempre conté con el apoyo de mi mamá, quien me motivó a seguir adelante. Así fue como terminé la carrera”.
Un análisis de Flores-Ávila et al. (2021) subraya la importancia del apoyo social en la vida de los estudiantes padres. El estudio revela que muchas madres y padres universitarios dependen del apoyo familiar o institucional para poder continuar con sus estudios mientras crían a sus hijos. Esto resalta la necesidad de políticas universitarias más inclusivas que faciliten esta conciliación.
- Composición de las redes de apoyo en el cuidado
El apoyo en el cuidado de los niños es fundamental no sólo para su desarrollo integral, sino que también actúa como un puente para que los padres puedan acceder a oportunidades académicas y laborales. En este sentido, el apoyo familiar se convierte en la red principal para el cuidado infantil, donde los padres desempeñan un papel crucial. Las mujeres, en particular, como madres o hermanas, suelen ofrecer un soporte esencial en esta red.
Una estudiante comparte su experiencia: “En mi caso, el apoyo de mi mamá es 100%. Ella se iba conmigo para que pudiera amamantar mientras yo rendía. Mi mamá me esperaba afuera con mi bebé, pero luego, al comenzar las clases, ya no la amamantaba”. Otra estudiante relata: “Mi hija nació en octubre y, cuando empezaron los exámenes finales, mi mamá tenía que ir en transporte hasta mi facultad con mi bebé para que yo pudiera amamantarla. Me tenía que esperar en la calle mientras yo rendía o entraba a la sala de examen. Luego, en marzo, mi hija se quedaba con mi mamá mientras yo estudiaba. En los primeros tiempos, ella se iba conmigo a la facultad, pero después de un tiempo ya no”.
Estos testimonios resaltan la importancia del apoyo familiar, sobre todo en momentos críticos del proceso educativo.
Por otro lado, la pareja también representa una red de apoyo importante, especialmente desde la perspectiva femenina. Una estudiante afirma: “En mi caso, mi apoyo es exclusivamente de mi esposo”. Otra madre añade: “El apoyo del cuidado de mi hijo es exclusivamente de mi marido”.
En resumen, el apoyo familiar y de pareja son esenciales para permitir que estudiantes padres y madres, equilibren sus responsabilidades académicas y familiares. La colaboración entre estas redes de apoyo no solo los beneficia en su trayectoria educativa, sino que también contribuye al bienestar y desarrollo de sus hijos.
Finalmente, se destaca otra red de apoyo como las amistades, pero además se puede hacer notable que las mismas rara vez se consideran como opciones para el cuidado. Aunque su apoyo emocional es valorado, pedirles ayuda en tareas de cuidado puede resultar incómodo, aun cuando se dan a entender como una carga o molestia para los mismos, en este sentido, una madre menciona: “Varias veces, para los exámenes finales, tenía que rendir rápido para no molestar a mis compañeros”. Otra estudiante añade: “Yo trataba de programar mis exámenes fuera del horario de mis compañeros para no incomodarlos, ya que no a todos les gusta. Siempre hay compañeros que se incomodan; por eso buscaba que mi bebé estuviera cómodo y también para evitar molestias”.
La maternidad y paternidad se encuentran en una situación de tensión, ya que los proyectos de vida de las personas priorizan cada vez más el desarrollo personal y profesional. Esto ha llevado a que los roles tradicionalmente definidos —la mujer como cuidadora y el hombre como proveedor— se desdibujen, dando paso a proyectos individuales que relegan la formación de una familia y la crianza de hijos a un segundo plano. En este contexto, tener hijos mientras se está en el sistema de educación superior genera múltiples tensiones y contradicciones. Estas incluyen la dificultad para compatibilizar los tiempos de estudio con el cuidado, el peso económico de mantener un hijo y las tensiones entre las expectativas de independencia personal y la responsabilidad de crianza (Fernández, 2015).
- Expectativas con respecto a las políticas de cuidado en la institución.
Los participantes expresaron que la implementación de una guardería en la institución sería fundamental para facilitar su experiencia académica. Una estudiante comentó: “Me facilitaría, sobre todo, la tranquilidad, ya que, teniendo una guardería, podría tener a mi hijo cerca, vigilándolo en todo momento y cubriendo sus necesidades. Creo que muchas mamás se animarían a estudiar y a seguir sus sueños porque este es uno de los factores que una mujer considera antes de lanzarse a estudiar. En mi caso, yo tuve apoyo, pero muchas no lo tienen. Por eso, si hubiese una guardería tanto en universidades públicas como privadas, sería muy beneficioso; muchas mujeres se animarían a seguir sus metas”.
Asimismo, se destacó que la creación de estas estructuras en las universidades podría tener un impacto positivo en la reducción de la deserción académica y en la continuidad de los estudios: “Si hubiera contado con una guardería durante mi primera carrera, habría continuado mis estudios. Mi miedo es que, si llego a tener otro hijo, no sé qué haría sin una guardería”
Otra participante añadió: “Creo que habría más posibilidades de continuar con los estudios” (contando con una guardería universitaria). Por su parte, un estudiante padre expresó: “Creo que contar con instalaciones adecuadas disminuiría la deserción, especialmente entre las madres, y también haría que la experiencia fuera menos incómoda y menos traumática, lo que ayudaría con las calificaciones”.
Otra estudiante señala: “En nuestra facultad hay muchos que llevan a sus hijos y entran a clases porque no tienen con quién dejarlos. En nuestra facultad hay una sala de lactancia donde puedes amamantar”. Esto indica que, aunque existen instalaciones en algunas facultades, pero aún son insuficientes para atender las necesidades de estudiantes de toda la Universidad.
- Sensibilización y Capacitación del plantel docente
Existe una clara necesidad de capacitación para los docentes en el manejo de situaciones que involucran a estudiantes con hijos, que se refleja en los relatos de los participantes: “…en mi caso ya que también soy docente, y me pasó una situación en la cual una alumna llevó a su bebé que estaba llorando, y yo no supe cómo mediar esa situación, en ese momento estaría bueno tener un espacio adecuado para la criatura, y no solamente un buen espacio sino también una capacitación por parte de los docentes, ya que yo como docente no estaba capacitado en ese momento de cómo mediar esa situación” (estudiante hombre).
Otro participante refiere: “…un día llevé a mi hija ya que no teníamos dónde dejarle y no, no quería más faltar a esa clase, le llevé y, medio que a un profesor no le gustó así que haya una niña ahí en su clase, y seguramente habrá sido primera vez por ahí que vio una nenita ahí en su clase…”(estudiante hombre).
Estos testimonios resaltan la urgencia de desarrollar políticas institucionales que no solo proporcionen espacios físicos adecuados para el cuidado infantil, sino que también fomenten una cultura de empatía y apoyo dentro del entorno académico.
- El cuidado ¿una responsabilidad exclusivamente privada o compartida con el Estado?
La discusión sobre la responsabilidad del cuidado infantil en el contexto universitario revela una tensión entre lo privado y lo público. Los testimonios de los participantes reflejan diferentes perspectivas sobre este tema, evidenciando la complejidad de determinar los límites entre la responsabilidad familiar y estatal.
Una madre expresa: “Para mí es privada, es responsabilidad de la madre, del padre, aunque también tiene su implicancia el Estado, en el sentido de que mi mamá tuvo que estar en la calle esperándome, y si hubiera un espacio no estaría en la calle esperando”. Este testimonio refleja la dualidad en la percepción de la responsabilidad del cuidado, reconociendo tanto el aspecto privado como la necesidad de apoyo institucional.
Un estudiante añade: “Yo creo que es una responsabilidad particular de los padres, los padres tienen la patria potestad de sus hijos, pero una vez instalada una institución, que el Estado se encargue de sus diferentes instituciones de brindar el apoyo que corresponde”. Esta perspectiva coincide con lo planteado por Batthyány (2021), quien sostiene que el cuidado debe ser considerado como un derecho universal que requiere la participación activa tanto de las familias como del Estado.
Los participantes también señalan la importancia de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad privada y pública: “Se podría combinar la responsabilidad, que el Estado instale la guardería, un lugar seguro, que tenga un costo justo, no como las guarderías privadas que tienen un valor elevado”. Esta visión se alinea con lo propuesto por Esquivel y Faur (2022), quienes argumentan que las políticas de cuidado deben ser consideradas como parte integral de los sistemas de protección social.
- Relación entre las desigualdades de género y la falta de políticas de cuidado en las universidades, según las percepciones de estudiantes con responsabilidades parentales.
Los testimonios de estudiantes con responsabilidades parentales revelan una clara percepción de que las desigualdades de género están arraigadas en la dinámica del cuidado infantil, especialmente en el contexto universitario. Una estudiante expresa: “Para mí sí, porque para el hombre siempre es un poco más fácil, y muchas veces nosotras las mujeres recibimos incluso bullying por parte de nuestros propios maridos, que no quieren que dé de mamar, o personas que hacen caras cuando lo hago”. Este comentario pone de manifiesto cómo las expectativas sociales y los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres influyen en la experiencia de las madres estudiantes, generando un entorno en el que se sienten juzgadas y presionadas.
Otra estudiante señala: “Si hay desigualdad, porque siempre el cuidado completo recae sobre nosotras. Mi marido nos mantiene económicamente, pero solo eso; su participación es mínima”. Esto refleja una realidad común en muchas familias, donde las mujeres asumen la mayor parte de las responsabilidades del cuidado, mientras que los hombres suelen limitarse a proporcionar apoyo financiero. Según la CEPAL (2020), esta distribución desigual del trabajo doméstico y del cuidado perpetúa las brechas de género en el ámbito laboral y educativo, afectando la capacidad de las mujeres para avanzar en sus estudios y carreras.
Además, una estudiante comparte su experiencia: “Para no sentirme rechazada, en mi caso, donde la mayoría de mis compañeros eran hombres, no me sentía apoyada. Muchas veces decían a mis espaldas que fuera a amamantar en el baño”. Este testimonio resalta la exclusión y el estigma que enfrentan las madres en entornos académicos predominantemente masculinos. La falta de espacios adecuados para amamantar o cuidar a los niños no solo limita su comodidad, sino que también contribuye a un ambiente hostil que puede afectar su desempeño académico (González et al., 2021).
Conclusiones
A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas del análisis de los testimonios y la discusión:
- Impacto de las Responsabilidades Parentales en la Experiencia Académica: Los testimonios recopilados evidencian que las responsabilidades parentales afectan significativamente la experiencia académica de los estudiantes. Muchos participantes enfrentan desafíos para equilibrar sus roles como padres y sus compromisos educativos, lo que a menudo resulta en la interrupción o abandono de sus estudios.
- Desigualdades de Género: La investigación ha puesto de manifiesto que las desigualdades de género son un factor determinante en la experiencia de los estudiantes con responsabilidades parentales. Las mujeres tienden a asumir la mayor parte del trabajo de cuidado, lo que limita su capacidad para avanzar en sus estudios.
- Necesidad de Políticas Inclusivas y Espacios de Cuidado: Los participantes expresaron una clara necesidad de políticas universitarias que reconozcan y aborden sus realidades. La creación de guarderías y espacios adecuados para el cuidado infantil dentro de las universidades podría facilitar la conciliación entre el estudio y la crianza, permitiendo a los estudiantes continuar con su formación académica sin sacrificar su rol como cuidadores.
- Importancia del Apoyo Institucional y Sensibilización Docente: La falta de un entorno educativo inclusivo puede llevar a sentimientos de aislamiento entre los estudiantes padres. La implementación de programas de sensibilización y capacitación para el personal docente es fundamental para crear un ambiente de mayor empatía hacia las necesidades específicas de estos estudiantes.
- Corresponsabilidad en el Cuidado: La investigación destaca la necesidad urgente de integrar la corresponsabilidad en el cuidado dentro de las políticas universitarias, para abordar las desigualdades de género y mejorar la experiencia académica de los estudiantes con responsabilidades parentales.
Las universidades deben reconocer y atender estas realidades, mediante la implementación de políticas integrales que apoyen a los estudiantes con responsabilidades parentales en el ámbito universitario. Reconocer y atender estas necesidades no solo mejorará el bienestar y la trayectoria académica de estos estudiantes, sino que también contribuirá a avanzar hacia una educación superior más equitativa e inclusiva.
Referencias Bibliográficas
Castañeda Letelier, M. (2015). Desafíos y oportunidades para las mujeres en la educación superior. Santiago: Universidad de Chile.
CEPAL. (2020). La economía del cuidado: Un enfoque desde los derechos. Naciones Unidas.
Esquivel, V., & Faur, E. (2022). “El cuidado en la agenda pública: Por un derecho universal al cuidado”. UNICEF.
Estupiñán, M., & Vela, A. (2012). Maternidad y educación superior: Desafíos y oportunidades. Revista Latinoamericana de Educación, 15(2), 535-550.
Flores-Ávila, A. L., Alejandre-Magaña, A. B., & Martínez-Becerra, E. (2016). UNIVERSIDAD PÚBLICA Y CRIANZA DE INFANTES. REFLEXIONES SOBRE SU CONCILIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. Ra Ximhai, 12(1), 83-104.
Smulders Chaparro, M. E. (2018). Factores que influyen en la deserción de los estudiantes universitarios. ACADEMO (Asunción) 5(2):127-132
González, M., Pérez, L., & Torres, J. (2021). Necesidad de capacitación docente en gestión de conflictos en el ámbito educativo. Revista Científica, 12(3), 45-60.
Hernández-Quirama, R., López, L., & Morales, J. (2019). Implicaciones de la maternidad en la vida académica: Un estudio sobre estudiantes universitarias. Revista de Estudios de Género, 8(1), 45-60.
Jacobo, R. (2016). La carga emocional de ser padre joven: Expectativas y realidades en la educación superior. Revista de Psicología Social, 10(3), 123-140.
Sepúlveda, K., & Varas González, G. (2020). Compatibilizando estudios y familia: Ser estudiante y a la vez madre o padre. Revista de Sociología, 35(2), 61-77.
Universidad de Chile. (2023). Informe sobre políticas educativas inclusivas para estudiantes con responsabilidades familiares. Universidad de Chile.
Última Hora. (2014). Plantean guarderías en las universidades. Recuperado de https://www.ultimahora.com/plantean-guarderias-las-universidades-n795386
Hoy. (2024). Proponen ley para crear guarderías infantiles en universidades públicas. Hoy. Recuperado de https://www.hoy.com.py/nacionales/2024/08/22/proponen-ley-para crear-guarderias-infantiles-en-universidades-publicas
 100vw, 620px” data-recalc-dims=”1″><figcaption id=) Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes. 100vw, 620px” data-recalc-dims=”1″><figcaption id=) Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes. 100vw, 620px” data-recalc-dims=”1″><figcaption id=) Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.
Foto: 25NPY 2024 Jess Insfrán Pérez – Agencia Presentes.