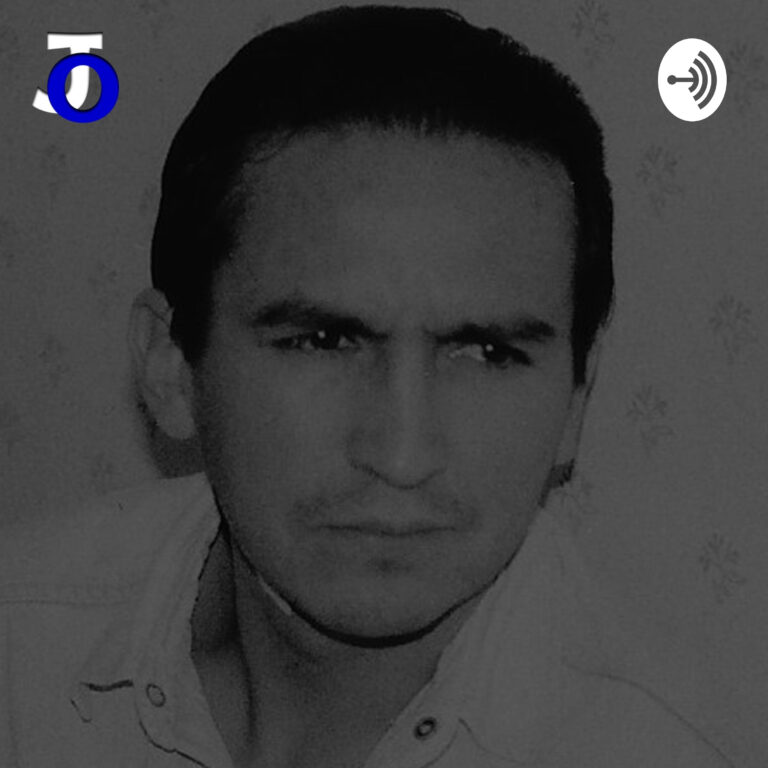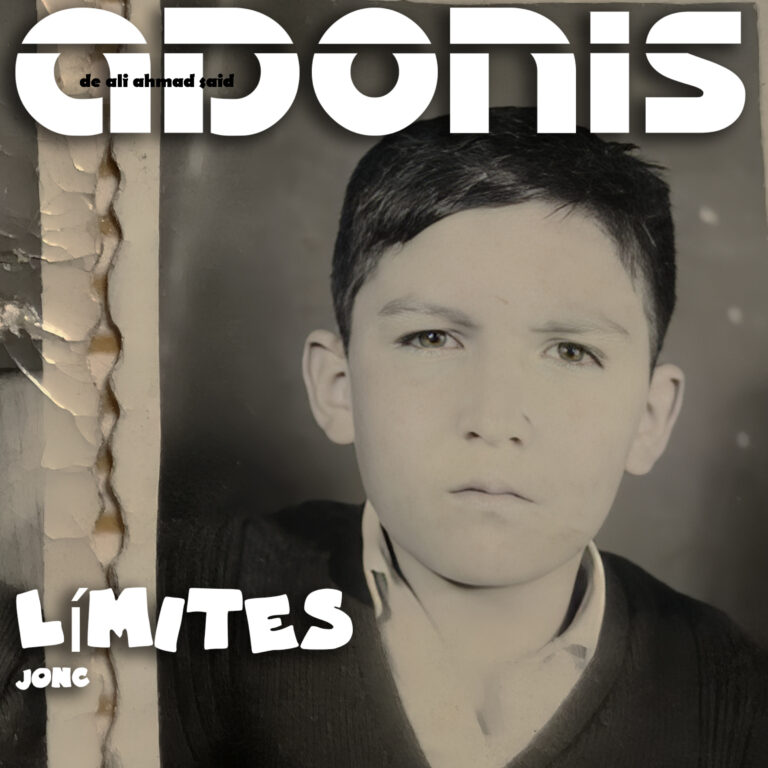Susana Cruz
NOMBRE: Susana
APELLIDOS: Cruz Calvache
LUGAR DE NACIMIENTO: Madrid
FECHA DE NACIMIENTO: 1992
PROFESIÓN: Artista
Tras el descanso de este verano vuelve a sus pantallas la sección Fichados, que estrenamos hace ya diez años y que alcanzará, seguramente antes de que acabe este, la cifra de cuatrocientos artistas y comisarios a los que seguir los pasos. La temporada la abrimos de la mano de Susana Cruz, cuya andadura expositiva es reciente -viene mostrando su obra desde hace tres años-, aunque sus inquietudes artísticas vengan de mucho tiempo atrás.
Ha presentado exhibiciones individuales en las galerías Espacio Cómplices y Sara Caso, y en el Hotel Akeah de Madrid, y colectivas en el Espacio MAdos y la Galería Gaudí, de nuevo en la capital, además de participar el año pasado en la feria FESTIARTE marbellí, representada por la Galería Gaudí.
Nos ha contado Cruz Calvache que pinta desde siempre y que, aunque su formación no tenga relación estricta con el arte, cursar el Erasmus en Italia revivió en ella esos intereses, que terminaría cultivando tiempo después. Es la primera artista que nos habla de Italia como punto de partida (probablemente entre el resto haya habido olvidos); no es ya la primera en recordar profesores decisivos. Y el confinamiento también ha tenido un papel en su trayectoria: Desde siempre he pintado, no recuerdo cuándo empecé, pero sí cómo: empecé con lápiz y bolis de colores en casa, en el colegio, siempre que podía. Luego me pasé al carboncillo, técnica que estuve practicando durante muchísimos años, experimentando sola. Tuve pinceles de acuarela y acrílico, pero fueros dos técnicas que, a pesar de encantarme visualmente, no me llenaban.
En la primera comunión me regalaron un maletín de óleo y un caballete. Ahí fue cuando me enamoré del óleo, eso sí, siempre compaginándolo con el carboncillo. Ensayaba en mis ratos después del colegio. Mis padres, al ver esa ilusión, me apuntaron a clases de pintura los viernes por la tarde. Cambiaba el típico día de fiestas con los compañeros de clase por ratos pintando. Estuve unos años disfrutando del arte, las risas y el ambiente de la clase: una profesora de lo más única, un perrito sin una pierna y cuatro chicas increíbles, cada una con sus peculiaridades. No eran clases como uno se las imagina, simplemente pintábamos con buena música de fondo a nuestro aire; la profesora nos dejaba fluir a cada una.
A los 16 años dejé las clases por los estudios; la ESO, bachillerato y la universidad me hicieron disminuir muchísimo el tiempo que dedicaba a pintar, pasé incluso años sin tocar un pincel. Estudié en la Universidad Politécnica de Madrid Ingeniería de Materiales y posteriormente un Máster en Consultoría de Negocio; me fui de erasmus a Italia y ahí retomé mi pasión por el arte, ese viaje me hizo revivir todo aquello que sentía cuando me ponía a crear. Había arte en cada recoveco de Turín y aquí es de donde posteriormente rescataría mi gran fuente de inspiración.
Más tarde empecé a trabajar y me adentré en el bucle de la vida laboral y la velocidad de la sociedad. No paraba a pensar qué era lo que realmente me hacía sentir plena y sobre todo ser yo misma. Ahora me doy cuenta de que estaba en “modo robot”. Así pasaron varios años hasta que dejé un trabajo por el estrés que me suponía el no sentirme fiel a mis pensamientos y hacer más de diez horas de jornada laboral en una oficina.
A las pocas semanas llegó la pandemia y, al no tener empleo, tenía todo el tiempo del mundo para aquello que había abandonado años atrás: frenar, enfocarme y reflexionar. Tomarme la vida de una manera lenta, como si el tiempo no pasase. Abrí mi Instagram actual y empecé a compartir los pequeños dibujos que pintaba en papel. Pedí por internet un lienzo, bajé al trastero a rescatar mi maletín de pintura y el óleo me volvió a enganchar. En este momento fue cuando me di cuenta que no lo volvería a dejar.
Pasó la pandemia y era hora de volver a la realidad. Encontré trabajo y me independicé, lo compaginaba siempre con la pintura e hice de mi casa mi estudio, conviviendo en un mismo espacio de 30 metros vida personal, laboral y pasión por el arte.
Susana Cruz. Cloto
Italia, como dijimos, tuvo que ver con que regresara Susana a la pintura y también está muy presente en sus temas; las esculturas que pudo contemplar, el Renacimiento y el Barroco, son fuentes de buena parte de su trabajo, con el que desea suscitar en el espectador sensaciones placenteras: Comencé a definir mi estilo gracias a la etapa en la que viví en Italia. Las esculturas tomadas como modelo no las elegí al azar: despertaban en mí algo especial y conseguían que viera reflejado en ellas todo lo que quería transmitir. Un medio para liberar mis emociones. Y aunque todas narran historias de la mitología clásica tan preciosas como trágicas, en mis lienzos cobran un significado totalmente diferente… sin perder su esencia.
Actualmente, mi obra se inspira en la pintura del Barroco y la pasión por el uso dramático del claroscuro, llevada a un terreno más personal con lo aprendido en mis obras anteriores, sin abandonar mi personalidad. Movimiento, telas, transparencias y rostros reflejan la parte más humana y la divina. Admiro la pintura de Caravaggio, Rembrandt, Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, entre muchos otros, de los que destacaría también a Joaquín Sorolla.
Mis óleos están íntimamente ligados a mis sentimientos, susurran mis vivencias. El arte para mí es frenar, disfrutar del proceso, escapar del mundo de la inmediatez y estar en el presente disfrutando cada pincelada. Reflejar lo bueno y soltar lo malo, dándole un enfoque bello.
Me gusta dar esa dosis de optimismo, que el espectador vea en mi obra situaciones que le hagan reflexionar acerca de la pasión y la tranquilidad de la vida, una ventana en la que, al igual que yo he reflejado mi historia mediante esculturas o mujeres, él vea la suya y sonría por dentro al recordarla.
Comencé a definir mi estilo gracias a la etapa en la que viví en Italia. Las esculturas tomadas como modelo no las elegí al azar.
Susana Cruz. Ocaso
Susana Cruz. Éxtasis
Como ya nos ha avanzado Susana, su terreno es el de la pintura y, fundamentalmente, el del óleo: La técnica que trabajo es el óleo sobre lienzo en medianas y grandes dimensiones. El tamaño de los lienzos lo elijo a conciencia; para mí, forma parte del proceso artístico. Necesito que el tamaño de lo dibujado sea equivalente o superior al tamaño que tendría en la vida real, si no, siento que la obra se queda “encerrada” y eso me genera agobio.
En cuanto a los colores, mi obra se caracteriza por el uso de blanco, sombra tostada y negro; pincelada fina, calmada y suave, en contraste; con técnica a espátula muy marcada y de gran expresividad. Fusiono el fondo con la figura aportando a la obra dinamismo y libertad.
Susana Cruz. Modestia
El fin de esa pandemia que le permitió dedicarse sin trabas a pintar dio paso a la sucesión de exposiciones que desde 2021 ha presentado: Hasta los 27 años no expuse mi obra. Mis primeras exposiciones fueron a raíz de colaboraciones con diferentes restaurantes italianos de Madrid.
Más tarde, en 2021, hice mi primera exposición en la Galería Espacio Cómplices (Madrid) de la colección VEEMENZA, título que elegí por su significado: “Que tiene una fuerza impetuosa. Ardiente y lleno de pasión. Persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos”.
A raíz de ello me surgió la oportunidad de participar en un evento “cena sensorial” en la Galería Sara Caso (Madrid). Toda una experiencia. Vendaban los ojos a los comensales y mediante el menú, la música, sonidos y actores recreaban el ambiente de mi obra inspirada en El rapto de las sabinas, para acabar quitándonos la venda y viendo la sala oscura y el cuadro iluminado.
La segunda colección, EQUILIBRIO, la expuse en 2023 en Espacio MAdos (Madrid). Es un relato mediante esculturas de mi vida durante un año; sin duda, aquí fue dónde salió de mi subconsciente toda aquella inspiración capturada en Italia. Este mismo año participé en un evento impulsado por un grupo de artistas jóvenes de diferentes disciplinas en Artfter (Bilbao), en el que conocí a gente increíble y con verdadera pasión por expresarse a través del arte.
Posteriormente participé en FESTIARTE (Marbella), representada por la Galería Gaudí, con la que participé también en una exposición colectiva en Madrid. El 2024 empezó con una exposición en el Hotel Akeah (Madrid), una experiencia preciosa en un lugar en el que, a pesar de no dedicarse al arte, lo impulsan con gran sensibilidad. Aquí presenté la primera obra de mi colección actual, IL DUBBIO È BELLO, serie en la que, mediante mujeres, expreso mis sentimientos y pensamientos más profundos.
Actualmente tengo obras expuestas de forma online de la mano de Juan del Toro en Antoarte, una plataforma creadora de eventos que fusiona el arte con las marcas de tendencia y las tiendas de alta decoración. Y de la mano de Pedro Luis Requena, art dealer, en ferias de arte y exposiciones colectivas en Madrid; además, bajo su asesoría, estoy participando en subastas internacionales online, mediante la casa de subastas Setdart.
Sus futuros pasos llevarán a Susana Cruz a Valencia y Málaga: Actualmente estoy finalizando la colección IL DUBBIO É BELLO. En ella fusiono todo lo aprendido de las colecciones anteriores, VEEMENZA y EQUILIBRIO, del manejo con la espátula, que aporta gran expresividad y fuerza, y un nuevo efecto del pincel que estoy desarrollando dando sensación de movimiento, sensibilidad y destacando las transparencias.
En cuanto a próximos proyectos, tengo dos exposiciones en diciembre: la primera en Valencia, de la mano de un estudio de arquitectura; la segunda la llevaré a cabo en un local del centro de Málaga que fusiona arte con coctelería. El local inaugura con mi exposición, por lo que es una experiencia nunca vivida.
Y seguiré como hasta ahora, aprovechando las oportunidades que veo que me pueden impulsar, conociendo a otros artistas de mí mismo ámbito o diferente y sobre todo haciendo disfrutar. Porque al fin y al cabo el arte es eso, dejarse llevar.
Podéis conocer mejor a Susana, aquí: www.susanacruzart.com
Susana Cruz. Templanza
Susana Cruz. Sutileza
Susana Cruz. Imperturbabilidad
The post Susana Cruz appeared first on masdearte. Información de exposiciones, museos y artistas.
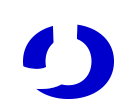


 100vw, 620px” data-recalc-dims=”1″><figcaption id=) Fotografía: gentileza
Fotografía: gentileza
 Gracias a la lucha de feministas como Mercedes Sandoval, hoy las mujeres paraguayas tenemos derechos que antes nos eran negados.
Gracias a la lucha de feministas como Mercedes Sandoval, hoy las mujeres paraguayas tenemos derechos que antes nos eran negados.